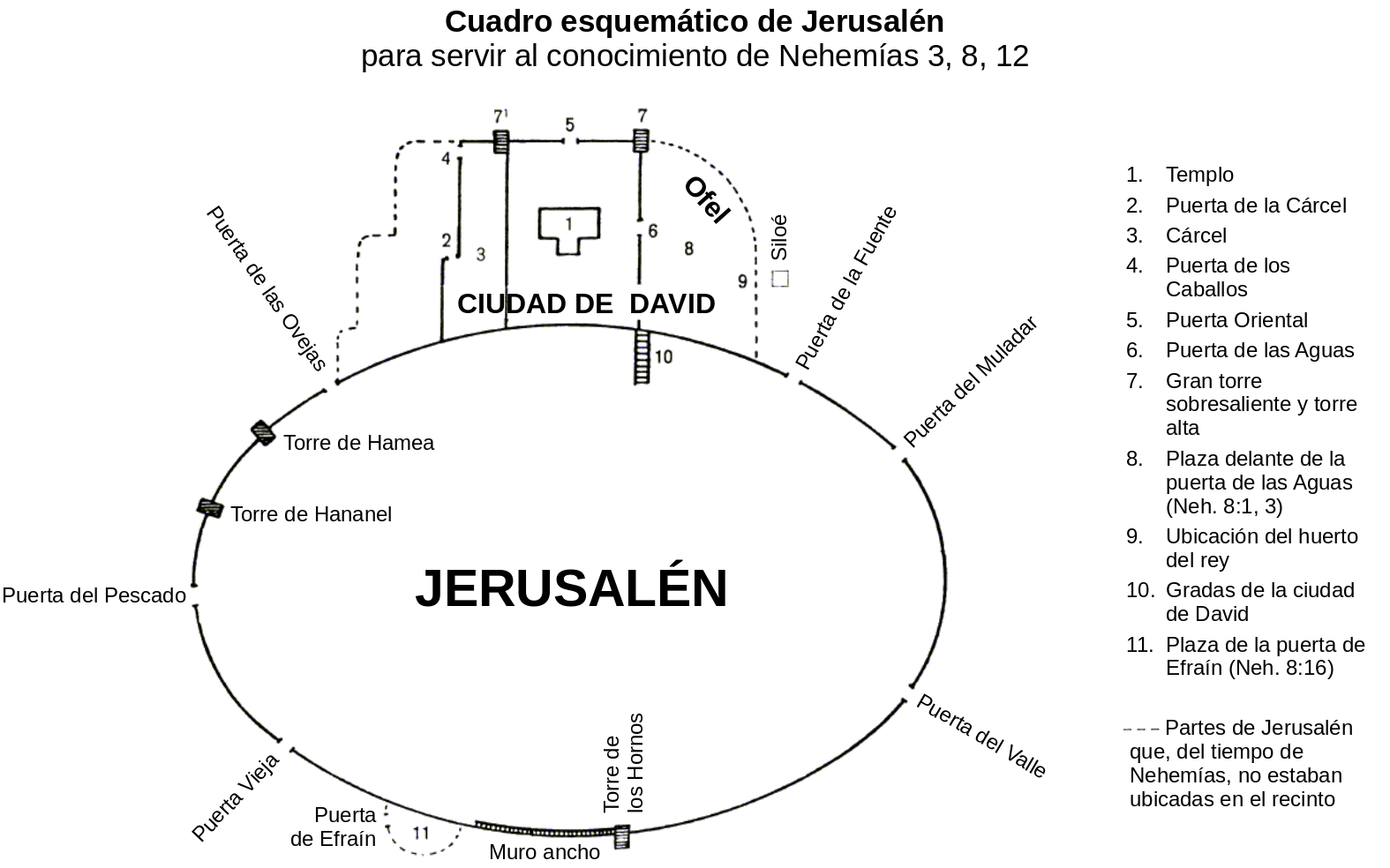Índice general
Estudio sobre el libro de Nehemías
1 - Introducción
El libro de Nehemías, hijo de Hacalías, no es la continuación inmediata del de Esdras. Comienza en el vigésimo año de Artajerjes (Mano Larga) es decir, trece años después de la llegada de Esdras a Jerusalén (comp. Esdras 7:7), llegada que tuvo como resultado los acontecimientos relatados en los capítulos 7 a 10 de su libro. Durante estos trece años, los «redimidos» habían caído en el oprobio y en una gran miseria. Es cierto que el templo estaba reconstruido, pero en una ciudad sin defensas, estos miserables liberados estaban en constante peligro de sucumbir bajo los ataques de sus enemigos, y la casa de Dios, objeto de su solicitud, expuesta a un nuevo saqueo.
El relato de Nehemías abarca un período de unos doce años y trata otro tema, presentando facetas muy distintas de aquel de Esdras. Al respecto de este último, hemos visto el altar restablecido en su lugar, los fundamentos del templo asentados, la casa edificada y todo este trabajo seguido de la purificación del pueblo en cuanto a sus alianzas profanas. El propósito del libro de Esdras es el culto del pueblo de Dios y el estado moral que debe acompañarle. Por otra parte, el libro de Nehemías nos habla de la restauración de las murallas, de las puertas y de las casas de Jerusalén. Si Esdras nos presenta la restauración de Judá y de Benjamín bajo el punto de vista religioso, Nehemías lo hace más bien del punto de vista civil. En el curso de este estudio, consideraremos el alcance que esta restauración tiene para nosotros.
No encontramos aquí, como en el libro de Esdras, ni a un Zorobabel como gobernador de raza real, ni a un Jesúa como sumo sacerdote, colocados a la cabeza para conducir al pueblo, ni profetas para despertarle, y ni siquiera un escriba de raza sacerdotal, como Esdras, enviado para recordarle la ley de Moisés y purificarle. Sin duda, este escriba tiene de parte del rey, la plena autoridad sobre el poder civil, pero únicamente en virtud de la confianza que su carácter moral inspira (Esdras 7:25). Tiene el derecho de ejercer esta autoridad, pero no es lo que busca. Toda su atención, todo su celo se vuelven hacia el estado espiritual del pueblo, del cual la «casa de Dios» ha venido a ser el centro.
Nehemías no es un noble, ni tiene autoridad; como ya hemos dicho, no fue investido de sus funciones, sino en virtud de la confianza que supo inspirar al rey de quien era el copero. Es en virtud de esta confianza, pero bajo la poderosa mano de Dios, quien dirige todas las casas, incluso los sentimientos de los hombres, que el rey otorga a Nehemías su misión y le concede el título de gobernador.
El carácter del pueblo, era como lo hemos visto en el libro de Esdras, el de un remanente según Dios. Después, tras un período de desaliento, viene el avivamiento, para culminar en la restauración moral, por medio de las Escrituras.
Nehemías nos presenta un cuadro diferente. De todas maneras, el estado del pueblo es degradante, ya sea moral o externo; por eso, ante esta miseria, la oposición del enemigo es en apariencia insuperable, tanto más cuando sus astucias son abundantes. Solo la gracia de Dios podía remediar a semejante estado, siendo necesario que los instrumentos que Dios emplearía, tuvieran paciencia, perseverancia y energía. Tales son precisamente los caracteres manifestados por Nehemías.
Dicho esto, sin otro preámbulo, abordemos el estudio de este libro.
2 - Capítulo 1: Misión de Nehemías
Nehemías se encontraba en Susa en la corte del mismo Artajerjes, rey de Persia, que protegió a Esdras cuando subió de Babilonia a Jerusalén. Fue en Susa que recibió de uno de sus hermanos y de algunos hombres venidos con él de Judá, noticias concernientes a los «redimidos», domiciliados en la «provincia» más allá del río, es decir en la tierra de Israel, con detalles sobre la miserable condición de la ciudad santa. Todas las noticias sobre la miseria y el oprobio del pueblo, las ruinas de la ciudad con las murallas destruidas, le llenaron de una profunda aflicción. Después de haber sido restaurado, este débil remanente estaba continuamente amenazado de ser presa de sus enemigos, conjurados para destruirle. No había aún, y esto por su culpa, establecido nada de duradero. ¿Qué habían hecho los hombres de Judá después de tantos años? Su energía, avivada durante un tiempo para purificarse del mal, les faltaba ahora. ¿Y qué pasaría después?
Esdras había previsto que la reconstrucción de las murallas de Jerusalén debía ser la continuación necesaria de la edificación del templo, si el pueblo continuaba marchando en el espíritu del avivamiento (Esd. 9:9), pero no fue este el caso. Largos años pasaron sin ningún acontecimiento que marcara la actividad o la energía; nada, sino la miseria y el oprobio crecientes.
Cuando oyó estas cosas, Nehemías, como Esdras, como todos los hombres de Dios en los días de ruina, se humilló profundamente: «Me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos» (v. 4); sin embargo, no como lo hizo Esdras (cap. 9) por un pecado positivo, sino a causa de la miseria que el pueblo había ocasionado por su falta de perseverancia y de confianza en Dios. Nehemías comienza por reconocer la fidelidad de Dios hacia aquellos que le obedecen, luego confiesa los pecados de Israel contra Dios, sin excluir en ninguna manera sus propios pecados y los de la casa de su padre y la desobediencia colectiva a su Palabra (v. 5-7). Claro que, si Dios había hecho amenazas y las había cumplido, según lo que había dicho a Moisés (Deut. 28:64), también había hecho promesas, para el caso en que su pueblo retornase a la obediencia, diciéndoles que los juntaría y reintegraría. Esto ya había tenido lugar (Deut. 30:1-6), y Nehemías intercede entonces por el pueblo restaurado: Ellos eran ahora siervos de Jehová. ¿Los desconocería Dios? Imposible. También él era siervo de Jehová. ¿Cómo no lo escucharía Dios? Nehemías identifica al pueblo consigo mismo en el servicio que, en conciencia, quiere continuar; este es su ardiente deseo en pro de la obra, sabiendo que está en comunión con la voluntad de Dios, desde el momento en que Él restauró a estos redimidos de su pueblo. Pero al mismo tiempo (y esto es lo que se encuentra en medio de la ruina del pueblo, entre todos los hombres de fe: Zorobabel, Esdras, Daniel y otros) Nehemías no trata de substraerse al yugo de las naciones, porque esto sería no tener en cuenta la infidelidad del pueblo ante Dios. Pide solamente a Jehová de darle «gracia delante de aquel varón» (v. 11). Cuando habla a Dios, nombra al rey de esta manera, porque en efecto, ¿qué es el rey para el Dios soberano, que forma los corazones de los más altos y de los más poderosos, a fin de hacerles cumplir sus designios? Cuando se encuentra ante el rey, Nehemías cambia de lenguaje y le honra como conviene (cap. 2:3), pero ante Dios, solamente a Él da honor y soberanía.
3 - Capítulos 2 al 7: Estado civil del pueblo
3.1 - Capítulo 2: Nehemías sale para Jerusalén e inspecciona los parajes
En el mes de Nisán, (que era el primer mes, el mismo que el mes de Abib cuando la Pascua era celebrada, en el vigésimo año de Artajerjes) Nehemías sirvió el vino al rey, en su calidad de copero.
Su oración (1:11) fue oída después que hubo llevado «duelo por algunos días» (1:4), es decir, alrededor de cuatro meses. El ayuno y la tristeza habían dejado huellas sobre su rostro; entonces no estaba permitido presentarse ante el rey con un rostro triste (Dan. 1:10); pero Dios se sirvió de este hecho, para poner en la boca del rey las palabras que debían dar ocasión a la súplica de Nehemías. Muchos de estos milagros, en respuesta a nuestras oraciones, forman parte de las circunstancias cotidianas de nuestra vida cristiana, aunque a veces nos pasan desapercibidos. Considerando las cosas de cerca, todo es milagro en los propósitos de Dios para con nosotros. Él desvía ciertos peligros, nos procura ciertos encuentros, impidiéndonos otros, nos da ocasiones, nos cierra determinados caminos; en una palabra, su mano está siempre presta para cumplir sus designios de gracia para con el fiel creyente o por su medio.
Así fue con Nehemías: «No es esto sino quebranto de corazón» (v. 2), le dijo el rey. Nehemías tembloroso, quizá no viendo aún la acogida deseada, presenta su súplica, pero orando de nuevo mentalmente al Dios de los cielos, para que corresponda a Sus pensamientos. («El Dios de los cielos» es el nombre de Dios, mencionado continuamente en Esdras y Nehemías, como aquel que ha dado el imperio a los gentiles. En aquel entonces ya no era conocido como el Dios de la tierra, porque habiendo dado como tal el país de su pueblo, porque este último había sido declarado Lo-ammi a causa de su infidelidad, Dios había abandonado este título que no volverá a tomar que más tarde. Véase Esdras; Dan. 2:18-19, 28, 37, 44).
Entonces se refiere inmediatamente a las ruinas de la ciudad y de sus puertas: «¿Cómo no estará triste mi rostro, cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta, y sus puertas consumidas por el fuego?» (v. 3). Después pidió ser enviado a Judá para edificar Jerusalén. «¿Cuánto durará tu viaje, y cuándo volverás?» le dijo el rey. Nehemías le «señaló tiempo», probablemente doce años (véase 2:1 y 13:6).
Observemos aquí una diferencia importante entre Esdras y Nehemías, pero que, sin embargo, no significa reprobación para el segundo de estos hombres de Dios. Para el primero, solo la fe está en actividad: «Porque tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo que nos defendiesen del enemigo en el camino» (Esd. 8:22). Nehemías, al contrario, se hace recomendar a la protección de los gobernadores, más allá del río, y no se opone a que el rey le haga escoltar por los jefes del ejército y gente de a caballo (2:7, 9). Reconoce el apoyo de la nación protectora, de la cual es servidor, pero no es que le falte la fe, sino que, en estos tiempos de miseria, esta no se muestra con la misma simplicidad. Cuando el templo se terminó, Esdras solo tenía que llevar los dones a la casa de Jehová. Cuanto más importante era el tesoro que le había sido confiado, tanto más necesitaba mostrar al mundo que su fe estaba en Dios para guardar lo que Le pertenecía. Nada parecido había ocurrido con Nehemías; no se trataba aquí de dones, ni de tesoros, ni aún de salvaguardar a algunos fieles confiados a su responsabilidad. Nehemías estaba solo; su misión no debía comenzar que a su llegada a Jerusalén. Tenía que reconocer y aceptar su dependencia del poder gentil; sería entonces que tendría que mostrar su amor por la obra de Dios y su perseverancia para continuarla a través de todas las dificultades, debidas a la extrema debilidad del pueblo y a la fuerza de sus enemigos. A partir de ese momento, veremos estas cualidades manifestarse en él y a lo largo de todo el relato.
Llegado a la provincia de Judea, Nehemías se halla en contacto con los jefes hostiles al pueblo de Dios, Sanbalat y Tobías. El nombre de los enemigos había cambiado (comp. Esd. 5:6), la enemistad permanecía. Del mismo modo, el mundo sigue siendo hoy, bajo otros nombres, el mismo que crucificó a Cristo hace veinte siglos. A estos enemigos, «les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel» (v. 10).
Al llegar a Jerusalén, término de su viaje, Nehemías quiere tomar por sí mismo conocimiento de la amplitud del mal. Había llegado a Judea con los jefes y los jinetes del rey de Persia, pero cuando se trata de la obra, solo guarda la única cabalgadura que tenía, es decir sus propios recursos y no depende para nada de aquellos que el mundo podría ofrecerle. Es ahí donde su fe se manifiesta. Jerusalén estaba sin defensa contra el enemigo y su ruina era tal, que no ofrecía ni siquiera un camino por donde pudiera pasar la cabalgadura de Nehemías (v. 13-14). Era pues exactamente el lugar donde la fe estaba llamada a mostrarse. Cuando Dios nos ha confiado una obra, solo tenemos que tomar consejo de Él, y, como Nehemías, no dependemos del mundo, ni aún de los sacerdotes o de los nobles y oficiales (v. 16); principio muy importante para todos aquellos que el Señor envía. Es después de haber tomado conocimiento del mal en detalle, bajo la mirada de Dios, que Nehemías, convencido de su misión, puede animar al pueblo a la actividad para remediar la ruina.
En los versículos 17 y 18 les presenta tres motivos para incitarlos a «venir y edificar el muro de Jerusalén». El primero, la ruina y la miseria extremas en las cuales ellos mismos y la ciudad se encontraban. El segundo, la gracia de Dios que lo había alentado: «La mano de mi Dios ha sido buena sobre mí». El tercero, las palabras del rey y su socorro, ordenados por Dios, como dice en el versículo 8: «Según la benéfica mano de Jehová sobre mí». Vemos, por estas palabras, que Nehemías era de la raza espiritual de Esdras. Él contaba con Dios, quien respondía plenamente en gracia a su confianza (véase Esd. 7:6, 9, 28; 8:22, 31). Nehemías podía, como más tarde el Señor, dar testimonio de lo que había visto (Juan 3:11). Pero en vez de encontrar, como el Salvador, personas que no reciben su testimonio, encuentra para entusiasmarle, corazones impulsados por su necesidad y el sentimiento de su bajeza y tiene el gozo de escuchar de su boca estas palabras: «Levantémonos y edifiquemos». «Así», se nos dice, «esforzaron sus manos para bien» (v. 18). Todo había sido preparado por Dios: El instrumento, y los corazones para aceptar sus estímulos y sus exhortaciones.
Los enemigos Sanbalat, Tobías y Gesem, se burlaban de este insignificante remanente y lo despreciaban. ¿Cómo podían suponer, ellos que no conocían a Dios, que seres temerosos y sin fuerza podrían cumplir una obra juzgada imposible por el espíritu humano? Pero no se limitan a esto y buscan intimidar a los que ahora están decididos a ponerse manos a la obra resueltamente: «¿Os rebeláis contra el rey?», exclaman ellos; pero nada de esto le inquieta a Nehemías, que responde: «El Dios de los cielos, él nos prosperará, y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte ni derecho ni memoria en Jerusalén» (v. 20). Es el mismo principio que caracteriza al pueblo, en Esdras 4: 3. En efecto, tanto si se trata de levantar la casa como de edificar las murallas de la ciudad, este principio no cambia. El pueblo de Dios no puede de ninguna manera asociarse al mundo, para hacer la obra de Dios, bajo cualquier forma que se presente.
Uno de los caracteres dominantes del libro de Nehemías es que la separación de lo que no era judío, está cuidadosamente afirmada y mantenida, a pesar de los principios relajados de algunos. «Vosotros no tenéis parte ni derecho ni memoria en Jerusalén», está confirmado por la conducta subsiguiente del pueblo; y si sus jefes faltan de conciencia al respecto, son reprendidos y avergonzados delante de todos (véase 9:2; 10:30; 13:1, 3, 28, 30).
3.2 - Capítulo 3: La muralla
Antes de considerar este capítulo en detalle, digamos algunas palabras sobre lo que significa para nosotros la edificación de la muralla, lo mismo que hemos considerado, en el libro de Esdras, cuál era el sentido típico de la reconstrucción del templo.
Trabajar en la edificación de la Asamblea, aportar los materiales a la Casa de Dios y edificar sobre el fundamento que es Cristo son cosas muy importantes para el cristiano (1 Cor. 3:10-16); pero tiene todavía otro deber: Reconstruir las murallas de la ciudad santa.
Las murallas son a la vez una separación de la gente de fuera y una defensa contra los ataques del enemigo. Rodean y encierran la ciudad y hacen que sea un conjunto, formando así una unidad administrativa, con sus leyes, sus costumbres, su gobierno propio, bastándose a sí misma, separada de elementos extraños y salvaguardada de toda mezcla. En Jerusalén, las murallas encerraban al mismo tiempo al pueblo de Dios y defendían el santuario.
Las murallas son también, como acabamos de decir, un medio de defensa; rechazan los asaltos del enemigo y sirven a la seguridad de los habitantes de la ciudad. Si aplicamos esta descripción a las circunstancias actuales, veremos fácilmente su importancia. El testimonio de la ciudad de Dios, su habitación, la Asamblea, está arruinado por nuestra culpa, siendo invisible a los ojos de los hombres. ¿Debemos abandonarlo en tal estado de destrucción? De ninguna manera. Si tenemos la inteligencia de Nehemías, comprenderemos que es urgente agrupar a los ciudadanos de la ciudad celestial, trabajar por su unidad visible, incluso cuando sabemos perfectamente que esta unidad no existe fuera de los consejos de Dios. Si Nehemías hubiera esperado que todos los habitantes de Jerusalén, dispersados en Persia, Media y en la provincia de Babilonia, hubiesen reintegrado sus domicilios, para iniciar la reconstrucción de la muralla, su misión habría sido vana y su actividad sin uso. Una vez cercada la ciudad, Dios, como lo veremos, no la deja desierta y su Espíritu supo despertar el celo que, en cierta medida, vino a colmar el vacío producido por los ausentes. Comprenderemos además que frente al asalto, presentado por el mundo bajo la dirección de Satanás, para impedir a los fieles desamparados de perseverar en Cristo, tenemos que reconstruir la muralla que nos defienda. Esta muralla es Cristo, es Dios, es su Palabra, la Palabra de salvación y de alabanza (Zac. 2:5; Jer. 15:20; Is. 60:18; 26:1), únicas garantías que podemos ofrecer a los hijos de Dios. Comprenderemos por fin, que el deber de cada siervo de Dios es de separar la familia de la fe, los conciudadanos de los santos, de todo mal, sea cual sea la forma en que se presente: Individual o colectivo, moral o doctrinal, religioso o mundano, carnal o terrenal, para que esta familia sea visible a los ojos del mundo y que pueda ser reconocida por este último.
«Levantémonos y edifiquemos» (2:18), dijo el pueblo. No hablemos de la imposibilidad de la obra. La imposibilidad es el lema del hombre, nunca el de Dios. ¡Y aunque seamos solo dos o tres fieles, para edificar «frente a nuestras casas»; Dios nos aprobará y su buena mano estará sobre nosotros!
No obstante, nuestro trabajo no consiste solamente en levantar la muralla; nos es necesario también ocuparnos de las puertas. El enemigo sabía bien lo que hacía al consumir las puertas de Jerusalén por el fuego (2:3, 13, 17). Tanto como la muralla y aún más que ella, las puertas de una ciudad son de una importancia capital. Pueden estar abiertas para dejar entrar y salir libremente a los habitantes de la ciudad, pero también para excluir a todo elemento extranjero, culpable, contagioso o criminal que hubiera elegido allí su domicilio. Las puertas están cerradas por la noche para que los ciudadanos no dejen la ciudad en horas de peligro, pero también a fin de no dejar entrar nada que sea contrario a las leyes de la ciudad y sobre todo para impedir la entrada de traidores que, aprovechando una falta de vigilancia, podrían abrirlas al enemigo.
De igual manera, la ciudad de Dios tiene sus puertas, por las cuales el mundo y sus codicias, las doctrines mentirosas, las herejías, los falsos hermanos, pueden introducirse o ser rechazados, y que, por otra parte, están abiertas de par en par, a todo lo que es de Dios, de Cristo y de su Palabra.
¡Ay! cuando nosotros, como Nehemías, recorremos los escombros, tampoco encontramos vestigios de todo eso en la gran casa que lleva el nombre de Cristo. Pero no nos desalentemos. Si de todo corazón queremos levantar las murallas, ocupémonos también en restablecer las puertas, y la buena mano de Dios estará sobre nosotros. No reposemos, animémonos mutuamente en el trabajo. Nuestra obra no será sino débil e incompleta, pero no olvidemos que Dios lo sabe y que él la sustituirá un día por su propia obra, en la nueva Jerusalén donde las «puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche… No entrará en ella ninguna cosa inmunda, o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero» (Apoc. 21:25-27). «Bienaventurados los que lavan sus ropas, para tener derecho al árbol de la vida, y para entrar por las puertas en la ciudad. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira» (Apoc. 22:14-15).
Estas palabras preliminares nos ayudarán para el examen detallado y la aplicación de este capítulo 3 que se divide en dos partes. La primera, trata de la reconstrucción de la muralla que cercaba Jerusalén (v. 1-15); la segunda, de esta reconstrucción en relación con la «ciudad de David» y el templo.
Bajo el impulso de un hombre de fe, o más bien bajo la acción enérgica del Espíritu Santo, que hablaba por este hombre, grandes y pequeños se han levantado con el corazón dispuesto a iniciar la obra.
Como es lógico, encontramos en primer lugar al jefe espiritual del pueblo, Eliasib, el sumo sacerdote, con sus hermanos los sacerdotes. «Entonces se levantó el sumo sacerdote Eliasib con sus hermanos los sacerdotes, y edificaron la puerta de las Ovejas. Ellos arreglaron y levantaron sus puertas hasta la torre de Hamea, y edificaron hasta la Torre de Hananeel» (v. 1). A primera vista, la extensión y ejecución de su obra parecen no dejar nada que desear. La puerta de las Ovejas era la más próxima del templo, hacia el norte. La parte de la muralla reedificada comprendía dos torres, obras particularmente importantes y difíciles. La puerta de las Ovejas estaba provista de batientes, pero le faltaban los cerrojos y las trancas (véase v. 3, 13-15). Así pues, desde un principio, esta entrada de Jerusalén no estaba bien guardada contra aquellos que hubieran querido introducirse en la ciudad. Eliasib debía tener en esto un interés particular. ¡Era aliado de Tobías el amonita, uno de los tres grandes adversarios del pueblo de Dios, y le había preparado una habitación en los atrios del templo! (13:5, 7). Un nieto de este mismo Eliasib, era yerno del segundo gran adversario de los judíos, Sanbalat el horonita. ¿Estaba mostrando aquí Eliasib su mala fe? Nadie puede decirlo, pero hay constancia de que la alianza con el mundo, imprime a nuestra obra un carácter inacabado que el enemigo aprovecha ocasionalmente. Esta negligencia es más grave todavía cuando el obrero, como aquí, tiene gran responsabilidad en medio del pueblo. Y, sin embargo, era un trabajo de mucha importancia puesto que tenía que ver con la casa de Dios, un trabajo del que Dios tenía cuidado, pero que habría dejado la puerta abierta a una pronta e irremediable ruina si no hubiera estado vigilado por Nehemías.
Junto a los sacerdotes, los hombres de Jericó edificaron (v. 2). Estos, vinieron de su ciudad (Esd. 2:34, 70; Neh. 7:36) con el propósito de ayudar a sus hermanos de Jerusalén. Su trabajo no llama la atención: No edifican ni puerta ni torre, pero contribuían a la defensa de la ciudad contra el mal de fuera. Una parte de esta tarea fue confiada a un solo hombre, Zacur, hijo de Imri. Los instrumentos que Dios emplea son muy variados, pero cada uno es útil y ninguno puede hacerse reemplazar, o escoger por sí mismo su trabajo. Que sean varios asociados o uno solo, no tienen otra cosa que hacer, sino trabajar en la obra que Dios ha asignado a cada uno.
Los hijos de Senaa (v. 3) (quizá una ciudad o un distrito en la región de Jericó) se distinguen después de los de este lugar. «Edificaron la puerta del Pescado; ellos la enmaderaron, y levantaron sus puertas, con sus cerraduras y sus cerrojos». Esta puerta, situada al norte de Jerusalén, estaba «con la puerta Vieja» particularmente expuesta a los ataques del enemigo. Es por este lado que los ejércitos asirios abordaron la ciudad para sitiarla y conquistarla. Los hijos de Senaa, conscientes de la importancia, no cesaron el trabajo hasta que los cerrojos y las cerraduras de las puertas estuvieron en su lugar.
En los versículos 4 y 5 vemos primero a Meremot, hijo de Urías el sacerdote, hombre considerado y fiel, entre las manos del cual los compañeros de Esdras habían puesto todos los dones voluntarios, enviados de Babilonia a Jerusalén (Esd. 8:33-34). Su celo va más allá que la restauración de una simple porción de muralla. Él es el primero, aunque otros le imitarán después, que repara «otro tramo» (esta en relación con la ciudad de David y el templo), delante de la casa de Eliasib, el sumo sacerdote. Su celo le lleva a defender al representante del pueblo ante Dios (v. 21). Lo mismo ocurrió en tiempo de los apóstoles; e igual ocurre para nosotros hoy día. La fidelidad desarrollada en un servicio de poca importancia, califica a continuación al obrero para una actividad que se relaciona directamente con Cristo, nuestro sumo sacerdote.
Mesulam, que este capítulo menciona después de Meremot, era un hombre de carácter dudoso, aliado de Tobías, a cuyo hijo, llamado Johanán, había dado su hija (6:18). Era, según todos los indicios, de raza sacerdotal, y pudiera ser que Eliasib hubiese ejercido, por su ejemplo, una influencia sobre él. A pesar de esta alianza inadecuada, hizo prueba de celo por la casa de Dios, pero nunca tanto como Meremot. Si más tarde trabajó en la «ciudad de David» es, ante todo, para garantizar su propia morada (v. 30). Después de él, Sadoc es de aquellos que no temen emprender aisladamente el trabajo, con todos sus riesgos y peligros. Al lado de estos tres hombres, restauraron los tecoítas. Estos pertenecían a una ciudad de Judá, cercana de Belén (Amós 1:1; 2 Sam. 14:2). «Pero sus grandes no se prestaron para ayudar a la obra de su Señor» (v. 5). Esta falta de celo, esta indiferencia de los principales, no tuvo para el conjunto –y ojalá pudiera ser siempre así– las consecuencias tan frecuentes en parecidos casos. Al contrario, los tecoítas, que no son apoyados por sus jefes, redoblan tanto más su celo. Se les ve, en el versículo 27, reparar en la ciudad de David «otro tramo, enfrente de la gran torre que sobresale, hasta el muro de Ofel». Ofel, donde se encontraban las moradas de los Nethineos, o los sirvientes, estaba vinculada con una de las puertas del templo. Encontramos la citación de este lugar en Isaías 32:14: «Ofel y la torre» (V. M).
Joiada hijo de Paseah, y Mesulam hijo de Besodías (v. 6), dos hombres sin reputación en las Escrituras, reparan «la puerta Vieja», puerta situada al noroeste del recinto y, por su nombre, sin duda una de las más antiguas de la ciudad. Estos dos hombres se asocian para este importante trabajo, mientras que, para una obra similar, había sido necesario el concurso de todos los hijos de Senaa. El acuerdo de estos dos desconocidos, produce un resultado considerable, lección muy instructiva para nosotros. La palabra «junto a ellos» usada en este capítulo, falta aquí cuando se trata de su obra. Ellos ocupan un lugar aparte, no dependiendo en ninguna manera de sus hermanos, aunque contribuyan a la obra común. Hombres como estos adquieren categoría. Su trabajo denota una gran conciencia; nada falta a la puerta que construyen, ni maderaje, ni batientes, ni cerraduras, ni cerrojos. Además, sirven de modelos a los otros.
En efecto (v. 7) Melatías, un Gabaonita y Jadón el Meronotita, un galileo, reparan «junto a ellos». El origen obscuro o despreciado de estos dos personajes no lo es a los ojos de Dios, aunque lo sea a los de los hombres.
Uziel, hijo de Harhaía de entre los plateros y Hananías, de entre los perfumeros (v. 8), no están asociados como sus predecesores, aunque trabajen en común. Sus funciones, que servían al lujo del mundo, no eran incompatibles con la reconstrucción de la ciudad de Dios, porque el Señor escoge sus obreros en todas partes y en todas las posiciones, y no donde los hombres estarían tentados de exclusivamente buscarlos. [1]
[1] Cierta obscuridad en el texto haría pensar que los caldeos no habían destruido completamente este lado de la muralla (así como «el Muro Ancho»), lado del cual la «puerta de Efraín», que no se menciona aquí, formaba parte (véase 8:16). La «plaza» de la puerta de Efraín, cercada antiguamente por la muralla, me parece que no estaba comprendida en la reconstrucción (véase el cuadro).
Esta misma observación se aplica a Refaías, hijo de Hur, «gobernador de la mitad de la región de Jerusalén» (v. 9). Ocurre lo mismo con Salum, hombre considerado, que cumplía las mismas funciones que Refaías; sobre su persona, la Palabra añade solamente: «Él con sus hijas» (v. 12). Aquí el trabajo está en manos de mujeres que, como se trata de un trabajo público, lo hacen bajo la responsabilidad y en la dependencia de su padre. Pero es sorprendente verlas, por amor hacia la ciudad de Dios y la restauración de su pueblo, someterse a una obra para la cual su sexo no era llamado y en la que sus fuerzas parecerían insuficientes.
Jedaías (v. 10) restaura «frente a su casa». Su primera preocupación es de preservar su propia familia de las invasiones del enemigo. Igualmente hicieron Benjamín, Hasub y Azarías (v. 23), como los sacerdotes y Sadoc (v. 28-29). Todos estos, dieron la preferencia a poner a los suyos al abrigo; y cómo, en todos los tiempos, esto es deseable y provechoso entre los santos. ¿Cómo ser defensor del pueblo de Dios, si no se sabe garantizar a su propia casa del mal? Este mismo celo hizo honor a Gedeón, cuando fue llamado a juzgar a Israel (Jueces 6:15-35).
En el versículo 11, el ejemplo de Jedaías y de Mesulam continúa trayendo frutos. Dos hombres, Malquías y Hasub reparan la torre de los Hornos, que dominaba toda la muralla al occidente, trabajo muy importante tanto para señalar los peligros como para la defensa; pero, ellos dos, emprenden aún «otro tramo», prueba de su celo infatigable.
Hanún y los moradores de Zanoa (v. 13) repararon la puerta del Valle al sudoeste de la ciudad, con el mismo cuidado que los hijos de Senaa; pero hicieron, además, mil codos del muro hasta la puerta del Muladar, al sudeste, es decir, toda la parte de la muralla que mira directamente al sur. ¡Qué celo! y tal parece Hanún (si siempre es el mismo) que no se contentó con esto, porque se dice en el versículo 30 que él reparó otro tramo.
Malquías, hijo de Recab (v. 14) conocido jefe, repara la puerta del Muladar al sudeste. Es el primero que, estando solo, edifica una puerta. Mencionemos su calidad de Recabita, que lo califica para la perseverancia de la fe.
Salum (v. 15) otro considerado gobernador, va más allá todavía. Repara él solo la puerta de la Fuente al oriente, la pone en estado de defensa y hace también «el muro del estanque de Siloé hacia el huerto del rey, y hasta las gradas que descienden de la ciudad de David». ¡Bienaventurado Salum y cuán digno de respeto y de la gratitud del pueblo! La puerta que protege, las aguas que refrescan y curan, las sombras que reposan, entran en el círculo de su actividad. ¡Jerusalén le debe el disfrute de estas bendiciones inestimables, resultados de su energía para procurar el bien de sus hermanos!
Con el versículo 16, abordamos la ciudad de David, propiamente dicha. Partiendo del norte de esta ciudad, construida, con el templo, sobre la montaña de Sion, hemos recorrido el contorno de la ciudad, para llegar al sur de la ciudad de David, al graderío por el que se desciende. Solo falta reparar la última y más importante parte de la ciudad santa, preservada por su posición y su elevación por encima del valle de Cedrón, de todo ataque directo del enemigo. La topografía incierta de esta región hace ciertos detalles difíciles de comprender, pero no teniendo más que un interés muy secundario para el propósito de estas páginas, pueden ser fácilmente omitidos. Observamos que después del versículo 16, las palabras «junto a ellos» son generalmente reemplazadas por «después de él», lo que parece indicar que la obra pudo ser emprendida por varios lados a la vez.
Nehemías hijo de Azbuc (v. 16) nos es desconocido como muchos otros, bien que ocupe aquí una posición eminente. Él abre, por su actividad, el acceso a los trabajos más importantes.
Los versículos 17 a 21 nos hacen conocer el trabajo de los levitas. Rehum había subido con Zorobabel (12:3). Es más tarde uno de los firmantes de la alianza (10:25); de igual manera Hasabías (10:11) que repara «por su región» y que es también un jefe de los levitas especialmente establecido para la alabanza (12:24). Estos dos hombres están de todos modos calificados para trabajar el uno junto al otro. Bavai (v. 18) tiene la misma dignidad y el mismo distrito que Hasabías, pero no es mencionado más adelante. Ezer ocupa buen lugar durante el encuentro de los coros, en la dedicación de la muralla (12:42). Baruc (v. 20) parece ser hijo de este Zabai, que en Esdras 10:28 había tomado una mujer pagana. Semejante hecho, ocurrido en su familia, debía producir en este hombre piadoso un aumento de vigilancia para preservar el estado sacerdotal de contactos profanos. Restauró «con todo fervor» desde el ángulo hasta la entrada de la casa de Eliasib, el sumo sacerdote, quien, como hemos visto, tenía una urgente necesidad de esta solicitud. Meremot (v. 21) ya mencionado en el versículo 4, había sido fiel desde el principio. Siente, como Baruc, y aún más que él, el peligro que amenaza al sumo sacerdote. Su segunda porción en la obra es de las más preciosas; repara de acuerdo con Baruc «desde la entrada de la casa de Eliasib hasta el extremo de la casa de Eliasib».
Desde el versículo 22, encontramos a los sacerdotes; los de la llanura del Jordán no parecen haber tenido un propósito especial. Benjamín (v. 23) tomó parte más adelante en la dedicación de la muralla (12:34). Hasub firmó la alianza (10:23). Azarías, que como Benjamín y Hasub busca preservar su casa, es distinguido más tarde muy particularmente: Explica la ley al pueblo (8:7), sella la alianza (10:2), toma parte en la dedicación de la muralla (12:33). No se habla del «otro tramo» de Binúi (v. 24) lo que parece indicar que ayudaba a Azarías en la protección de su casa. Este Binúi sella la alianza en el capítulo 10:9. Palal repara teniendo bajo sus ojos a los testigos de la autoridad real y del juicio de los culpables (v. 25). En este versículo encontramos a Pedaías hijo de Faros. Varios de sus hermanos habían tomado mujeres paganas (Esd. 10:25). Asiste más tarde a la lectura de la alianza (8:4) y hace las reparticiones entre los Levitas (13:13). Parece ocuparse aquí de la porción de los servidores (Nethineos) en Ofel (v. 26). Los sacerdotes (v. 28), como muchos otros, toman muy a pecho su propia casa, mas parece que no se ocupan de la «puerta de los Caballos». Sadoc, hijo de Imer (v. 29), no es el mismo Sadoc del versículo 4. Uno u otro sella más tarde la alianza (10:22) y es establecido sobre los almacenes (13:13).
Semaías, hijo de Secanías, es el guardián de la puerta Oriental, puerta principal de la muralla del templo. Su nombre se encuentra más tarde en todas las grandes ocasiones. Si Secanías, su padre, hubiera sido guardián de la puerta, Jerusalén habría corrido un gran peligro a causa de Tobías (6:18). Hananías y Hanún reparan un segundo tramo (v. 30; comp. v. 8 y 13). Malquías (v. 31) había tomado una mujer pagana (Esd. 10:25 o 31) y se había purificado. En el versículo 32, un gran número de plateros u orfebres y de comerciantes se ponen a trabajar y completan las murallas de la ciudad de David hasta la puerta de las Ovejas, donde el trabajo había comenzado.
La mayor parte de estos hombres adquieren, como hemos visto, una categoría por su celo en edificar la muralla de la ciudad de David. ¿No deberíamos nosotros sacar una lección para nosotros mismos? El mutismo y la incapacidad de tantos hijos de Dios en el ministerio, ¿no proviene en gran parte de que cuando al principio Dios colocaba ante ellos un trabajo que realizar para Él (trabajo que requería esfuerzo, perseverancia y sacrificio de su tiempo) prefirieron, como los principales de los tecoítas, no doblegarse al servicio de su Señor?
3.3 - Capítulo 4: Obstáculos de fuera
El capítulo 3 nos ha ofrecido un resumen completo e ininterrumpido de la reconstrucción de los muros de Jerusalén; el capítulo 4 nos enseña lo que ocurre durante el desarrollo de esta obra. «Cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera, e hizo escarnio de los judíos. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria, y dijo: ¿Qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a él, Tobías amonita, el cual dijo: Lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiere una zorra lo derribará» (v. 1-3).
Estos enemigos encarnizados de los judíos les odiaban tanto más que ellos mismos tenían algún conocimiento del verdadero Dios. Sanbalat estaba a la cabeza de las fuerzas de Samaria, donde el culto idólatra no estaba completamente separado del culto de Jehová. Esto es lo que se encontrará siempre. La mezcla de lo verdadero con lo falso, en materia de religión, es mucho más hostil al testimonio cristiano que el simple paganismo. El mundo, que ha compuesto su religión de la Biblia y de los evangelios, y ha hecho su credo de ciertas verdades de las Escrituras, está frecuentemente a la cabeza de esta oposición. No puede soportar a aquellos que construyen la muralla y las puertas de la ciudad de Dios, porque estas defensas son contra él. Su hostilidad comienza por la burla que asusta a los tímidos, más que el odio. Era una de las armas de Sanbalat (2:19; 4:1). Todos experimentamos fácilmente la influencia de esta, si nuestros corazones no han roto con las antiguas asociaciones mundanas. En este caso, tendremos miedo del ridículo y del desprecio, y retrocederemos ante una comunión pública con este pueblo humillado, con estos «débiles judíos», que tienen la pretensión de reparar las brechas y ayudar a sus hermanos a rechazar los ataques del adversario.
En los versículos 4 y 5, Nehemías reclama la venganza de Dios sobre estos hombres «porque se airaron contra los que edificaban». Nosotros no podemos dirigir a Dios semejante súplica, porque nuestro clamor ante él no es, y no puede ser, sino aquél de la gracia, pero lo que nosotros sabemos, es que Dios siente como un ultraje, la enemistad del mundo contra la familia de la fe. «porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan» (2 Tes. 1:6). Además, de lo que sí estamos ciertos, es que la oposición del enemigo, no impedirá que la obra de Dios se realice. No necesitamos más que la fe que se confía en Dios y el Espíritu que fortifica nuestros corazones para la obra. Nehemías añade: «Edificamos, pues, el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar» (v. 6). Que se trate de defender Jerusalén o de conquistarla, estos principios permanecen inmutables. Tobías dijo: «Lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiere una zorra lo derribará», pero dijo Nehemías: «Edificamos, pues, el muro». Los jebuseos decían a David: «Tú no entrarás acá, pues aun los ciegos y los cojos te echarán»; pero David «tomó la fortaleza de Sion» (2 Sam. 5:6-7)
Acabamos de ver la oposición que encontró la edificación de la primera mitad (v. 6) de los muros de Jerusalén; pero cuando las brechas comienzan a cerrarse, la ira de los enemigos aumenta. «Y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño» (v. 8). ¿Qué será de este pobre pueblo, no frente a la reacción de individuos aislados, sino frente a una coalición animada de un mismo designio asesino? Aprendemos en el versículo 9 que, ante casos parecidos, dos cosas son necesarias: «Entonces oramos a nuestro Dios, y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche». La primera, es la confianza solo en Dios y la dependencia de él, expresada por la oración. «Entonces oramos a nuestro Dios». Él es el gran recurso. Esta convicción, hace decir a Nehemías un poco más tarde: «No temáis delante de ellos; acordaos del Señor, grande y temible» (v. 14), y todavía en el versículo 20: «Nuestro Dios peleará por nosotros». Es ahí que está nuestra fuerza: Ella está en Dios y nos es siempre ofrecida cuando tomamos ante él una posición de dependencia. La segunda, es la vigilancia: «Y por causa de ellos, pusimos guarda contra ellos de día y de noche». Entonces, estas dos cosas son inseparables: «Sed, pues, sobrios, y velad en oración» (1 Pe. 4:7).
¡A pesar de estas palabras, el desaliento se apoderó de Judá! «Y dijo Judá: Las fuerzas de los acarreadores se han debilitado, y el escombro es mucho, y no podemos edificar el muro» (v. 10). ¿Cuántas veces, cuando la tarea es abrumadora y el enemigo poderoso, no hemos visto que este desaliento se produce, o lo hemos experimentado personalmente? El fardo es demasiado pesado, hay demasiados escombros, y no podemos edificar el muro. Sin duda aquellos que razonaban así no se habían asociado a la oración de Nehemías o al establecimiento de los centinelas. En lugar de mirar a Dios, miraban a ellos mismos y a los obstáculos.
Si Nehemías hubiera escuchado estas quejas, ¿qué habría ocurrido con Judá, puesto que durante ese tiempo el enemigo se aprovechaba de todo? «No sepan, ni vean, hasta que entremos en medio de ellos» –decían los adversarios– «y los matemos, y hagamos cesar la obra» (v. 11).
Otro hecho penoso se añade a esta confusión. Los judíos que habitaban cerca de los enemigos, vienen hasta diez veces para avisar a los trabajadores de Jerusalén. Aparentemente estos judíos no tenían malas intenciones, pero sus relaciones con los adversarios no eran el elemento necesario para fortificar el corazón del pueblo. Cuántas veces hemos escuchado en días turbios, avisos procedentes de esos vecinos: ¡Desean haceros mal y el enemigo es poderoso! ¡Tened cuidado que, si persistís, provocaréis un ataque general! Observad que estos informadores no tenían ningún remedio que proponer, sino que aumentaban así los temores de los débiles. Pero, en esas advertencias, el hombre de Dios, ya convencido del camino que ha de seguir, obtiene nueva fuerza y se fortifica. Gracias a la energía que encuentra en la comunión con Dios, la escena cambia y aquellos del pueblo que no eran hasta aquí más que trabajadores, se hacen soldados, prestos a rechazar al enemigo.
Nosotros, cristianos, debemos también, para trabajar eficazmente en la obra de Dios, en los días difíciles que vivimos, revestirnos de estos dos caracteres: La perseverancia y la energía. Aquí encontramos diversas categorías de combatientes. En el primer momento, cuando el ataque es inminente, todos, sin distinción, toman las armas. «Puse al pueblo», dice Nehemías, «por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos» (v. 13). Así todo estaba previsto: La espada para el combate cuerpo a cuerpo, la lanza para mantener al enemigo a distancia, el arco para alcanzarle de lejos. Para nosotros, la Palabra de Dios incluye a la vez todas estas armas, cuyo propósito es el de combatir por nuestros hermanos (ved que se nombran en primer lugar), por nuestros hijos e hijas, por nuestras mujeres y por nuestras casas (v. 14).
Cuando a continuación esta actitud decidida hubo disipado el consejo del enemigo, volvieron «todos al muro, coda uno a su tarea» (v. 15). «Desde aquel día la mitad de mis siervos trabajaba en la obra, y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas» (v. 16), es decir, las armas ofensivas y defensivas. Los que acarreaban y los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra y en la otra, tenían la espada. Y, en fin, coda uno de aquellos que edificaban tenía su espada ceñida a su cintura.
Todos estos hechos, contienen una enseñanza para nosotros. Defender la obra de Dios contra el enemigo es, en ciertos peligros apremiantes, deber de todos. En otros momentos, esta actitud exclusive podría tener como resultado un retraso de la obra. La armadura ofensiva y defensiva se confía entonces a determinados hermanos. Pero aquellos que ayudan en el trabajo y aquellos que trabajan a tiempo completo, no deben jamás desistirse de la vigilancia. Y si no pueden tener el arma en la mano, que ciñan la espada a su cintura. Que ningún hijo de Dios deje enteramente a otros el cuidado de servirse de la Palabra, esta espada de dos filos. Unos pueden estar más calificados que otros para aplicarla en todo momento y en toda circunstancia; pero no es menos cierto, que debemos llevarla todos por doquier, y que cada miembro de la familia de Dios debe poder utilizarla en cada ocasión.
Evidentemente, semejante actitud no puede convenir al enemigo. En el momento en que los trabajadores ciñen sus espadas, aquél habría podido decirles: Confiad vuestras espadas a otros más calificados para combatir. Ocupaos de vuestra obra y no busquéis hacer dos cosas a la vez. No os inquietéis del resto, y todo irá bien. No, responde el trabajador; todo no irá bien si yo me dejo engañar por vuestras palabras. Dejar al Señor obrar es un privilegio inapreciable, pero ¿no tengo yo que combatir por él? Decir: El Señor obrará, cuando yo abandono la espada del Espíritu, la vigilancia, la oración, la perseverancia, es una derrota segura.
Pero aun esto no es suficiente. Nehemías dijo a los jefes: «La obra es grande y extensa, y nosotros estamos apartados en el muro, lejos unos de otros. En el lugar donde oyereis el sonido de la trompeta, reuníos allí con nosotros; nuestro Dios peleará por nosotros» (v. 19-20). Para ser eficaz, el trabajo debe ser un trabajo colectivo. Cuando el enemigo se presente, los fieles no deben estar dispersos, pues si no hay resistencia de conjunto sobre el punto de ataque, sucumbirán seguramente. El adversario se aprovecha de la dispersión de los hijos de Dios y lo que le es más adverso es su reagrupamiento, porque sabe que así sus fuerzas se multiplican. Y es así que su primer cuidado cuando les ataca, es sembrar la discordia y las divisiones entre ellos. Por esto, el llamado divino: «Reuníos allí con nosotros», resuena todavía por todas partes, como en los días de Nehemías. Nosotros tenemos un punto de reunión. Reunámonos alrededor del Jefe. La trompeta ha sonado ya lo bastante fuerte como para que todos la hayan oído. Apresurémonos y no digamos: Mi obra me basta. No, dice el Jefe, no basta, porque si el enemigo os encuentra aislados, os destruirá junto con vuestra obra. El peligro es amenazador. Agrupémonos en lugar de dispersarnos. Oigamos lo que el Espíritu dice a las asambleas. Es bueno construir delante de su casa, pero hay intereses generales del pueblo de Dios que reclaman toda nuestra energía para el bien de nuestros hermanos. Es para esto que la trompeta nos alerta. Pronto, cuando el combate termine, la trompeta nos congregará por última vez, allí donde ya no habrá nada que construir, ni que defender, donde gozaremos en paz de un reposo eterno.
3.4 - Capítulo 5: Obstáculos de dentro
El capítulo 4 nos ha mostrado la necesidad de estar armado para cumplir la obra del Señor, porque a cada instante se nos puede llamar a combatir al enemigo.
El capítulo 5 nos hace asistir a una escena muy humillante. Si el testimonio del pueblo hacia el exterior iba acompañado de una actividad digna de elogios, su testimonio para con el interior, dejaba bastante que desear y estaba estorbado por hechos escandalosos. ¿Dónde estaban las relaciones fraternales entre los miembros del pueblo de Dios? ¿Se encuentra abnegación, piedad, simpatía para con los pobres y se manifiesta el amor tal como se debiera? No; «entonces hubo gran clamor del pueblo y de sus mujeres contra sus hermanos judíos» (v. 1). ¡Un gran clamor, quejas y recriminaciones perfectamente justificadas!
Los pobres pedían trigo para vivir (v. 2). ¿Dónde está el amor? Cuándo era necesario que los ricos de entonces, al ejemplo de Cristo, dieran sus vidas por sus hermanos ¿les ayudan en las cosas ordinarias de la vida? «El que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad, y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él?» (1 Juan 3:17), o como también es dicho: «Y si un hermano o una hermana están desnudos, y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: Id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma» (Sant. 2:15-17).
Otros decían: «Hemos empeñado nuestras tierras, nuestras viñas y nuestras casas, para comprar grano, a causa del hambre» (v. 3). ¿Quién había abusado de ellos cuando, sufriendo hambre, necesitaban pan? Sus propios hermanos, aunque la ley de Moisés lo prohibía. El israelita podía prestar a los extranjeros, pero no podía exigir interés de su hermano (Deut. 23:19-20; Éx. 22:25). Así el amor del lucro, les había hecho cometer este gran pecado.
«Y había quienes decían: Hemos tomado prestado dinero para el tributo del rey, sobre nuestras tierras y viñas. Ahora bien, nuestra carne es como la carne de nuestros hermanos, nuestros hijos como sus hijos; y he aquí que nosotros dimos nuestros hijos y nuestras hijas a servidumbre, y algunas de nuestras hijas lo están ya, y no tenemos posibilidad de rescatarlas, porque nuestras tierras y nuestras viñas son de otros» (v. 4-5). Este tributo del rey (Esd. 6:8 y 4:20) les era exigido. Era necesario que cada uno pidiese prestado a su hermano sobre sus campos y sus viñas –y así no pudiendo reembolsar su deuda, no solamente la tierra dejaba de pertenecerles, sino que debían empeñar a sus hijos como esclavos, sin poderlos rescatar, porque los campos estaban en manos de sus hermanos. ¡Qué suerte tan miserable! Esto nos demuestra que un testimonio exterior correcto, no es una seguridad para nosotros, porque podría convertirse en una tremenda trampa en nuestra vida práctica, puesto que la satisfacción de ocupar una posición, separados del mundo, puede alimentar nuestro orgullo espiritual y hacernos pasar ligeramente sobre nuestra relajación moral en el trato con nuestros hermanos. Era también contra este peligro que Jeremías ponía al pueblo en guardia: «No fieis en palabras de mentira, diciendo: Templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Pero si mejorareis cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras; si con verdad hiciereis justicia entre el hombre y su prójimo, y no oprimiereis al extranjero, al huérfano y a la viuda… os haré morar en este lugar» (Jer. 7:4-7).
Ante este desorden, Nehemías se irritó mucho. No buscó consejo de nadie sobre lo que debía hacer, como tampoco la noche en que dio la vuelta a los muros de Jerusalén. Sabia por sí mismo cual era su deber tanto sobre el testimonio público, como en cuanto a la vida moral de la asamblea. No temió desenmascarar a los principales delante de una gran congregación; el respeto humano no lo frenaba cuando se trataba de la verdad. Es así como Pablo reprendió a Pedro, delante de todos, en Antioquía, y le resistió a la cara, porque era de condenar (Gál. 2:11, 14). Nehemías muestra aquí a los nobles y a los jefes que sus hermanos, que moraban entre las naciones, obraban de otra forma y mucho mejor que ellos. Aquellos habían rescatado a sus hermanos, vendidos como esclavos a los gentiles, y aquí ¡ellos querían venderlos! ¿Y es a nosotros que se venderían? ¡Qué vergüenza!
¿No podemos sacar de estas cosas una enseñanza para nosotros? Hay hermanos que, con el pensamiento puesto en el mundo de muchas maneras, se conducen frecuentemente mucho mejor, por su abnegación para con sus hermanos, que otros que insisten con fuerza sobre la separación exterior. Si estas dos cosas no concuerdan, el testimonio cristiano no tiene valor real. Pero no olvidemos que el mundo se impresionará más por un testimonio dado bajo la forma del amor fraternal, que bajo aquella de la separación exterior. Es por lo que Nehemías dijo a los principales: «No es bueno lo que hacéis. ¿No andaréis en el temor de nuestro Dios, para no ser oprobio de las naciones enemigas nuestras?» (v. 9).
Su propia posición, la abnegación sin reserva para su pueblo, el renunciamiento a sus propios intereses, le permitían a Nehemías hablar así. Su conducta privada estaba de acuerdo con su conducta pública. Podía decir: «Pero yo no hice así, a causa del temor de Dios. También en la obra de este muro restauré mi parte, y no compramos heredad; y todos mis criados juntos estaban allí en la obra» (v. 15-16). El tenía también el derecho del gobernador, es decir, de ser alimentado a costa del pueblo, a lo que renunció. De igual manera, el apóstol Pablo en Corinto. Aquel que sirve al altar, tiene el derecho de vivir del altar, y esto es para todos los ministerios, pero Pablo no aceptó nada de los corintios, a fin de servir de ejemplo a esta querida asamblea, que peligraba, por causa de aquellos que la despojaban. Nehemías utilizaba su propio haber para alimentar cada día a 150 judíos y jefes, sin contar los huéspedes ocasionales. Estaba, pues, calificado para exhortar, y aún más para exigir que esta situación cesase.
Gracias a Dios, él tuvo el gozo de recibir una respuesta. Sus exhortaciones ¿alcanzaron profundamente la conciencia de aquellos que habían pecado? No sabríamos decirlo. En todo caso, sus palabras parecen algo frías para gentes humilladas y contritas: «Lo devolveremos, y nada les demandaremos; haremos así como tú dices» (v. 12). Pero, fuera lo que fuera, ellos obedecieron y este simple acto de obediencia produce el gozo en Israel: «Y respondió toda la congregación: ¡Amén! y alabaron a Jehová. Y el pueblo hizo conforme a esto» (v. 13).
Nehemías se volvió entonces hacia Dios, como lo hará frecuentemente en lo sucesivo: ¡«Acuérdate de mí para bien, Dios mío, y de todo lo que hice por este pueblo»! (v. 19). Su sencillo corazón está seguro de que Dios le aprueba; es con una buena conciencia, que puede presentarse delante de Dios y de los hombres. Ha abandonado todos los derechos de gobernador (Tirsatha) por el servicio de Jehová y de su pueblo, y no duda de que es agradable a Dios. Lo que da tal autoridad a sus exhortaciones, es que puede decir con toda verdad: Marchad según el modelo que habéis visto en mí.
3.5 - Capítulo 6: Ataques personales
Hemos señalado más arriba que el capítulo 3 contenía una descripción de conjunto, comprendiendo todo el período en que la muralla fue reconstruida. Los capítulos 4 al 6 nos presentan las dificultades que el pueblo encontró durante ese trabajo. El capítulo 4 nos ha hablado del esfuerzo de los enemigos para obligar a los obreros a cesar su trabajo. Este esfuerzo fue quebrantado por la energía de Nehemías, que hizo tomar las armas a los hombres de Judá, sin abandonar su carácter de obreros. Hemos estudiado en el capítulo 5, la acción de Satanás para crear el descontento y las disputas entre hermanos llamados a una obra común. El ejemplo de Nehemías, sacrificando sus derechos y sus intereses para el bien de sus hermanos, sirvió poderosamente para apaciguar los espíritus, procurando el contentamiento y la paz. El capítulo 6, del que vamos a ocuparnos, nos presenta el asalto de los enemigos bajo una nueva forma. Nehemías era el instrumento empleado por Dios, en estas circunstancias tan difíciles: Los adversarios trataron de suprimirlo. Si su plan triunfaba, toda la obra caería con el siervo a quien Dios la había confiado. Este intento, el más peligroso de todos, fue contrarrestado, como lo veremos en el curso de este capítulo. Nehemías muestra aquí raras cualidades para resistir al asalto del enemigo; pero lo que resalta en él, es su plena confianza en Dios y una absoluta desconfianza de sí mismo. Su confianza se traduce en el versículo 9, por estas palabras: «¡Ahora, pues, oh Dios, fortalece tú mis manos!» Sabe que él no tiene ninguna fuerza y la busca en Dios.
El ataque dirigido contra la persona de Nehemías presenta dos caracteres sucesivos que debemos tener en cuenta. El más peligroso viene, como siempre, el último. El enemigo usa de una hábil progresión en esta empresa, y no es sino al final que lanza sus mejores tropas de reserva contra aquél a quien quiere destruir. En los versículos 1 a 9, el ataque viene de fuera; en los versículos 10 a 14 es infinitamente más peligroso, porque nace en el recinto mismo de Jerusalén.
(V. 1 al 9). La muralla estaba reconstruida, pero los batientes de las puertas no estaban todavía colocados. En pocos días, la ciudad iba a estar al abrigo de toda sorpresa. Antes de que sea demasiado tarde, el enemigo se apresura para sacar provecho de esta deficiencia. Se trata en primer lugar de suprimir al conductor del pueblo. Sanbalat y sus socios le invitan a una conferencia «en alguna de las aldeas en el campo de Ono». Nehemías les respondió con gran prudencia: «Yo hago una gran obra, y no puedo ir; porqué cesaría la obra, dejándola yo para ir a vosotros» (v. 3). Opone a la sugerencia por la que se busca sorprenderle, la importancia de su trabajo. Es como el «Ocúpate en estas cosas» de 1 Timoteo 4:15.
Esta negativa no desalienta al enemigo. Ocurre frecuentemente, en efecto, que empezamos por rechazarle categóricamente y luego, cansados de luchar, terminamos por ceder. Tras cuatro infructuosos ensayos, Sanbalat intenta una quinta vez con una astucia de lo más peligrosa. Envía a su criado con una carta abierta en su mano. Todo el mundo podía conocer su contenido, el enemigo no ponía obstáculos para hacerla conocer, porque era necesario que las acusaciones y las amenazas contenidas en la carta llegasen a oídos del pueblo, para conseguirle simpatizantes a Sanbalat.
Estas acusaciones y amenazas estaban resumidas en cinco puntos:
- Se ha oído entre las naciones, y Gasmu lo dice, que tú y los judíos pensáis rebelaros.
- La construcción del muro no tiene otro propósito.
- «Y aun se dice» (V.M.) (¡Cuánto asustan a las almas los rumores!) de que tú tienes ideas ambiciosas. Piensas ser el rey y vas a ser acusado de querer sustituir al Soberano.
- Este propósito, siempre de acuerdo con los rumores que corren, buscas realizarlo a través de profetas establecidos por ti, para que digan: ¡Hay un rey en Judá!
- ¡Ahora se van a comunicar estas cosas al rey!
En esto, había motivos para hacer doblegar al más valeroso. Sospechas sobre el carácter y el propósito del siervo de Jehová; temor de ver su conducta calumniada ante el rey, ¡quien había puesto su confianza en él! La conclusión de la carta era una invitación, repetida por la quinta vez: «Ven, por tanto, y consultemos juntos» (v. 7).
Nehemías no ignora las intenciones del enemigo; sabe que para que huya, hay que resistirle; y así opone la verdad a las mentiras que tratan de asustarle: «Entonces envié yo a decirle: No hay tal cosa como dices, sino que de tu corazón tú lo inventas» (v. 8). Además, acompaña, según su costumbre, sus actos con la oración a Dios: «¡Ahora, pues, oh Dios, fortalece tú mis manos»! (v. 9). ¡Qué bien hace el confiarse en Dios! Si el enemigo viene a nosotros, no le temamos: Encontraremos en el momento conveniente la liberación, si perseveramos en la oración.
El segundo esfuerzo de Satanás, más peligroso que el anterior, nace en la misma Jerusalén (v. 10-14). Semaías, de posible origen sacerdotal, asume aquí el papel de profeta y se dirige como tal a Nehemías: «hablaba aquella profecía contra mí» (v. 12). Cuando Nehemías vino a su casa, Semaías se había encerrado, pues simulaba tener miedo, mientras que no tenía motivos para temer. Este hombre estaba pagado por Tobías y Sanbalat: El amor del dinero, hacía de él un traidor. Dijo: «Reunámonos en la casa de Dios, dentro del templo y cerremos las puertas del templo, porque vienen para matarte; sí, esta noche vendrán a matarte» (v. 10). Sitúa a Nehemías ante una alternativa: Huir, presa del miedo, o refugiarse en el templo (donde solo los sacerdotes tenían acceso) a fin de escapar a los asesinos. Si él hubiera huido, habría sido acusado de tener una mala conciencia; si se hubiese refugiado en el templo, habría sido acusado de profanarlo, desobedeciendo a las órdenes formales de Dios. De cualquier manera, Nehemías habría estado comprometido en una dirección de pecado lo que le hubiera dado un mal renombre, cubriéndolo de oprobio (v. 12).
La respuesta de este hombre de Dios es a la vez un ejemplo de dignidad y de humildad. Reivindica su dignidad ante los hombres, sus enemigos: «¿Un hombre como yo ha de huir?» ¿No había comprometido al pueblo en la obra? ¿No lo había armado valientemente? ¿No había intervenido con autoridad ante los conflictos de sus hermanos? ¿Cómo pensar que flaquearía ante acusaciones mentirosas? Pero Nehemías prosigue con una palabra de humildad, más importante que la primera: «¿Y quién, que fuera como yo, entraría al templo para salvarse la vida? No entraré» (v. 11). ¡Un hombre como yo! Emplea la misma palabra que la primera vez, pero para situarse humildemente en la presencia de Dios. Se le hubiera podido acusar de orgullo en el primer caso, pero, en el segundo, muestra que el orgullo está muy lejos de su corazón. ¿Cómo entrar en el templo, al cual Dios no permite el acceso más que a los sacerdotes? Un rey de Judá trató de hacerlo, colocándose como rey por encima del sacerdocio, y fue castigado con la lepra (2 Crón. 26:16-21). ¿Cómo iba a soñar Nehemías en renovar este acto profano? Un hombre como él ¿tenía algún valor delante de Dios o algún derecho para quebrantar sus mandamientos? Se le quería provocar a que lo hiciera por miedo. Esta proposición venía de la Serpiente antigua. Era así como Satanás había obrado desde el principio, induciendo a Adán a la desobediencia.
Habiendo rechazado esta mala proposición, Nehemías no va más lejos y deja el asunto entre las manos de Dios. Es importante notar esto. Este hombre de Dios hubiera podido amotinar al pueblo contra Semaías, acusarlo de ser un falso profeta, probar en público que era un traidor, revelar la ignominia de Sanbalat y Tobías. ¡Nada de eso! Encomienda el juicio a Dios: «¡Acuérdate, Dios mío, de Tobías y de Sanbalat, conforme a estas cosas que hicieron; también acuérdate de Noadías profetisa, y de los otros profetas que procuraban infundirme miedo!» (v. 14). El nombre de los adversarios, enemigos del pueblo, viene en primer lugar; el de Semaías no se nombra. ¡Bello ejemplo de un corazón que no se deja llevar por resentimientos personales contra aquél que le dañó injusta y gravemente! Bello ejemplo también de delicadeza hacia un hermano a quien sabe corrompido y asalariado y al que hubiera podido decir: «¡Apártate de mí, Satanás!» Noadías, aparece solo aquí, una verdadera profetisa que había prestado sus manos a esta intriga, con el resto de los profetas. Esta mujer era inexcusable, como sus compañeros, porque ¡la iniquidad que se esconde bajo el manto de los profetas, debe ser señalada!
Fue así como Nehemías hizo frente a los ataques y a los engaños del adversario. Tenía ante sí un ideal invariable y, para alcanzarlo, añadía a la fe la virtud, el ánimo moral que sobrepasa todas las dificultades, rechazando el pecado que nos asedia.
A pesar de toda la oposición, el muro fue terminado el veinticinco del mes de Elul, sexto mes de este año judío que comenzaba en el mes de Abib, cuando las espigas maduraban, mes de la Pascua y de la salida de Egipto (Éx. 13:4). Gracias a la intervención del poder divino, no fueron necesarios más que 52 días para llevar a cabo este inmenso trabajo. Esto era una prueba a los ojos de todas las naciones circundantes «que por nuestro Dios había sido hecha esta obra»; por eso no hay motivos para sorprenderse de que, conociendo estas cosas, «temieron… y se sintieron humillados» (v. 16). Pero entonces surgió un último peligro, suscitado por los más considerados del pueblo. «Asimismo en aquellos días iban muchas cartas de los principales de Judá a Tobías, y las de Tobías venían a ellos. Porque muchos en Judá se habían conjurado con él». ¿Por qué estaban sometidos a él, reconociendo su autoridad? Cosa muy triste, pero común: Encontraban beneficios en esto. Tobías, como ya se ha dicho, «era yerno de Secanías, hijo de Ara; y Johanán, hijo de Tobías, había tomado por mujer a la hija de Mesulam hijo de Berequías», de raza sacerdotal. Estos nobles de Judá eran de doble corazón; buscaban ganar a Nehemías, hablando de «las buenas obras» de Tobías. Es un hombre amable, decían ellos probablemente, porque había buscado la alianza del pueblo de Dios. ¡Cuántas veces no hemos oído adular las cualidades de un adversario, para atenuar su hostilidad y obligar a las almas a recibirle como aliado! Estos mismos intrigantes contaban a Tobías las palabras de Nehemías. Este intercambio de cartas no tenía como fin ganar al enemigo, sino asustar al conductor del pueblo (v. 17-19).
Es así como el adversario lanzaba todas sus tropas de reserva al asalto de un solo hombre. Pero Dios estaba allí y fortificaba las manos de su siervo. Como lo dijo a Jeremías en su tiempo, podía decirlo ahora a este nuevo testigo: «Y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce, y pelearán contra ti, pero no te vencerán; porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice Jehová. Y te libraré de la mano de los malos, y te redimiré de la mano de los fuertes» (Jer. 15:20-21).
3.6 - Capítulo 7: Orden de la casa, gobierno de la ciudad y registro genealógico
El muro estaba construido; las puertas y sus cerraduras estaban colocadas; el enemigo, decepcionado de todas sus tentativas, abandona por fin sus empresas. Ahora, el primer cuidado de Nehemías es organizar el servicio de Jehová. Los porteros, guardianes de la casa, los cantores que dirigen la alabanza, los levitas a los cuales es confiado el ministerio de la palabra (comp. 8:7) –porque los levitas ya no tenían, como en el desierto, la carga de llevar los objetos sagrados del tabernáculo– todos estos hombres quedan establecidos en sus cargos.
Pero es necesario todavía una vigilancia confiada a conductores que tengan la virtud de hacerse escuchar. Nehemías, por la autoridad que Dios le ha conferido, escogió dos hombres a este efecto. Es así que, más tarde, vemos a Pablo escoger a Timoteo y Tito en función de su autoridad apostólica. Esta autoridad delegada, actualmente no la posee la Iglesia; y sería una verdadera presunción pretender poseerla aún. A pesar de la ruina, Dios no deja a su Iglesia sin recursos y su Espíritu le dará el socorro necesario. La acción del Espíritu jamás le faltará.
Nehemías procede a esta elección con una sabiduría que le es dada de lo alto. Su hermano Hanani había sido el primero en darle la noticia de la miseria de Jerusalén (1:2). Convenía pues, que aquél que había llevado sobre su corazón el oprobio de la ciudad santa, y que, para levantarla de sus ruinas, había emprendido el largo viaje hacia Babilonia, ocupara una plaza de honor y de autoridad entre el pueblo.
El segundo de estos hombres, era Hananías, jefe de la fortaleza; había hecho su aprendizaje en la misión restringida que había ocupado en «la ciudad de David», propiamente dicha. Tenía otros títulos, además de este: «porque este era varón de verdad y temeroso de Dios, más que muchos» (v. 2). El servicio de Dios no puede ser confiado sino a hombres fieles. Y si no lo son ¿cómo serían calificados para ser conductores? Es por esto que tanto Pablo, como Nehemías, se rodeaban de siervos de Cristo, puestos a prueba y hallados fieles (1 Cor. 4:17; Efe. 6:21; Col. 4:7, 9; véase también 1 Pe. 5:12 y Apoc. 2:13). Aun en la actualidad, sin institución apostólica, es necesario que los conductores tengan este carácter. Las iglesias, en general, son muy raramente llamadas fieles, incluso en los días apostólicos. En efecto, este término no les es aplicado sino dos veces: En Efesios 1:1 y en Colosenses 1:2. ¡Quiera Dios que sea de otra manera, allí donde la unidad del Cuerpo de Cristo es efectuada por la reunión de los hijos de Dios, pero qué raro ha sido esto en todo tiempo! Esto es naturalmente imposible, allí donde se pretende formar «iglesias», por la alianza de los cristianos con el mundo.
En todo caso, no se encuentra en la palabra de Dios la fidelidad del conjunto, sino cuando la posición celestial en Cristo es conocida y realizada, como en la asamblea en Éfeso; o cuando, como en Colosas, el valor de la persona de Cristo, Cabeza de su Cuerpo, es apreciado, a pesar de los esfuerzos del enemigo para hacerle perder el goce.
Aún se dice de Hananías, que «era temeroso de Dios más que muchos». El temor de Dios va siempre acompañado de humildad; nadie puede darse importancia estando delante de Él, y es una de las auténticas fuentes de la autoridad de los conductores. Aquel que cree ser algo, no vive en el temor de Dios, y su ministerio no será provechoso a los santos. Será necesario, tarde o temprano, si Dios quiere emplearle, que lo humille a fin de poder utilizarlo.
Consideremos todavía en qué consistían las funciones de estos dos hombres. Debían vigilar escrupulosamente las puertas (v. 3). Nada debía entrar en la ciudad santa, sin ser controlado. Nehemías tenía un temor tal de que elementos extraños fuesen introducidos en la ciudad a favor de la noche, o aun a media luz, que ordenó que, para abrir las puertas, el sol debía calentar, o estar a plena luz. Así nadie podía entrar inadvertido en Jerusalén. Igual debe ocurrir actualmente, sabiendo que tenemos enemigos espirituales, debemos velar para que ciertas doctrines subversivas del cristianismo no se introduzcan en la ciudad de Dios. Y no se trata necesariamente de herejías. A veces son doctrines, verdaderas hasta cierto punto, que desplazadas en relación con otras verdades, son falseadas por esta transposición, convirtiéndose en peligrosas. En todos los tiempos, los conductores dignos de este nombre han debido velar para que estos elementos no se introduzcan, entre los hijos de Dios, aprovechando la noche o la media luz.
Los dos conductores encargados del gobierno de Jerusalén debían velar personalmente, para que las puertas estuvieran cerradas. No debían confiar este cuidado a otros, porque toda negligencia en el servicio hubiera sido fatal, era necesaria una vigilancia continua.
También, por su parte, los habitantes de Jerusalén tenían sus deberes: «Y señalé guardas de los moradores de Jerusalén, cada cual en su turno, y cada uno delante de su casa» (v. 3). Actualmente, la vigilancia respecto al mal nos incumbe a todos. Cada uno debe estar «delante de su casa». Si dejamos al enemigo introducirse en nuestras casas, arruinará al pueblo de Dios como si se introdujera por las puertas. Debemos ser vigilantes frente a todo mal, ya sean malas doctrines, o mundanalidad. Esta última es más contagiosa que las primeras, y están tan de acuerdo con todas las tendencias de nuestros corazones naturales, que no podemos ser bastante vigilantes para rechazarlas.
Otra dificultad se presenta. La ciudad rodeada de murallas era espaciosa y grande, pero el pueblo era reducido y dentro de ella «no había casas reedificadas». No que no hubiera casas, porque todas no habían sido destruidas y, cuando el pueblo volvió bajo la dirección de Zorobabel, muchas familias pudieron encontrar sus antiguas moradas y ocuparse aún de adornarlas y artesonarlas (Hageo 1:4), cuando el trabajo de la casa de Dios fue interrumpido. Es así que hemos visto un gran número de entre ellos levantar el muro delante de su casa. Nuestro pasaje significa solo que las casas derribadas no habían sido reedificadas; sin duda había en Jerusalén grandes espacios, enteramente vacíos. Daniel hace alusión a este trabajo que comenzó en tiempo de Nehemías. Distingue las siete primeras semanas (de años) de las sesenta y nueve semanas que habrán de pasar hasta la venida del Mesías, y añade que, durante estos cuarenta y nueve años, «se reedificarán plaza y foso en la angustia de los tiempos» (Dan. 9:25, versión Nacar-Colunga). La plaza es el lugar donde se concentra la actividad de la ciudad, el lugar de reunión, el que el primero se puebla de casas; el foso es una defensa suplementaria, destinada a proteger la ciudad. En Daniel, la «plaza», creo que es aquella que estaba delante de la puerta de las Aguas (Neh. 8:1) en la ciudad de David, en Ofel, y que no fue comprendida en el recinto, en la época de la reconstrucción del muro. La palabra de Dios no nos conduce históricamente hasta el tiempo angustioso de que habla el profeta Daniel, tiempo sobre el cual aun el testimonio de la historia es poco explicito.
Del versículo 5 al 73 encontramos la repetición de las genealogías contenidas en el capítulo 2 de Esdras. Los racionalistas no han dudado en atacar este pasaje. Dieciocho de las cifras indicadas en Esdras, ofrecen aquí variantes, algunas veces en menos y otras en más. Pueblo, sacerdotes, servidores del santuario, etc., dan en Esdras una cifra de 29.818 sobre un total comprendiendo los no inscritos, 42.360 personas. Sobre este mismo total de 42.360, Nehemías indica 31.089 personas inscritas. Dejando de lado la invocación, tan fácil como incierta, de faltas de los copistas, comprobamos:
- Que la enumeración de los conductores del pueblo, contiene en Nehemías 7 un nombre, Nahamani (v. 7) no mencionado en Esdras 2.
- Que los registros genealógicos levantados por Zorobabel, estuvieron al día durante un tiempo más o menos largo (véase Neh. 12:23).
- Un hecho bastante notable es que, si se añade a la genealogía de Esdras las 1.396 personas que vinieron, en Nehemías 11, a vivir a Jerusalén, se llega, para el pueblo, a la cifra de 25.540, cifra concordando casi exactamente con la cifra de 25.406 de Nehemías 7.
Podríamos añadir otros detalles, pero cualesquiera que sean nuestras suposiciones, aprendemos aquí, como siempre, a desconfiar de nuestra razón, incluso cuando se trata de detalles materiales de la palabra de Dios, y a esperar en Él para su explicación, si juzga bueno dárnosla en tiempo útil. Todo lector sumiso a la Palabra ha hecho muchas veces esta feliz experiencia.
4 - Capítulos 8 al 10: Estado religioso del pueblo
4.1 - Capítulo 8: El libro de la ley y la fiesta de los tabernáculos
Los capítulos 8 al 10 tratan del estado religioso del pueblo y forman una especie de paréntesis, ya que el capítulo 11 se vincula directamente al capítulo 7.
Se había establecido un orden relativo: El muro había sido terminado y los hombres del pueblo habitaban cada uno en su ciudad. Y ahora los vemos reunirse «como un solo hombre» (vemos lo mismo en Esdras 3 cuando el altar fue establecido) en la plaza, ante la puerta de las Aguas, cercana al templo y no teniendo otro deseo que escuchar la Palabra de Dios. Este pensamiento había nacido en su propio corazón, nadie se lo había sugerido: Ellos «dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel» (v. 1). Esto era en el séptimo mes, el primer día del mes, correspondiente a la fiesta de la nueva luna, o de las trompetas (Lev. 23:23-25; Núm. 10:3-10; Sal. 81:3), figura de la renovación de la luz de Israel, que había desaparecido por un tiempo. En Esdras 3, durante esta misma fiesta, el altar (el culto) había sido restablecido; y ahora, en esta misma fecha, el pueblo entero siente la necesidad de recibir las instrucciones de las Escrituras. Estas dos cosas, el culto y el interés por la Palabra, caracterizarán siempre, así lo creo yo, un avivamiento duradero según Dios. La necesidad de fundarse sobre los libros de Moisés llena todos estos capítulos de Nehemías (véase 8:1, 14, 18; 9:3; 10:34; 13:1). Cuando se trata de la Palabra, vemos a Esdras reaparecer, porque su don y su misión eran de enseñarla y de contribuir así al desarrollo religioso del pueblo. Nehemías, aunque revestido de la alta dignidad de gobernador, cede inmediatamente el puesto a Esdras. ¡Qué hermoso es ver ejercer los dones en mutua comunión, sin ninguna envidia, y sin que unos busquen invadir el dominio de otros! Nehemías ejerce el gobierno por parte de Dios; Esdras, por otra parte, enseña y aplica la ley de Moisés.
Toda la congregación se reunió para escuchar la lectura de la ley, los hombres con las mujeres, así como todos aquellos que tenían inteligencia, es decir, los niños en estado de comprender lo que era leído. Dios proveía así, de una manera cuidadosa, para que aún los niños pudieran aprovechar de su Palabra.
Esdras estaba sobre un púlpito de madera teniendo a los ancianos o jefes de los padres a su derecha y a su izquierda. Con un gesto solemne, abrió el libro a los ojos de todo el pueblo y por encima de sus cabezas, dando así a la ley el lugar de autoridad que le correspondía. Entonces él bendijo a Jehová, el gran Dios. Ciertamente estaba escrito en el libro que Dios se había revelado y reclamaba la obediencia. Todos añadieron su amén a la oración de Esdras; elevaron las manos, se inclinaron y se prosternaron.
Los levitas, que ya no tienen la responsabilidad de llevar los utensilios sagrados (1 Crón. 23:26), cumplen las funciones de siervos de la Palabra haciendo comprender la ley al pueblo y lo hacen con gran cuidado (v. 8). Ellos leen para ser entendidos por todo el mundo, lo cual no carece de importancia. ¡Cuántas veces vemos a los obreros del Señor leer la Palabra en voz baja o muy aprisa, o negligentemente!; y después apresurarse a hablar ellos mismos, como si no fuera más importante escuchar la palabra de Dios, que la suya. Aquí, al contrario, se trata en primer lugar de poner al pueblo en relación directa con la ley, después darle su sentido y en fin hacerla comprender (v. 8). Los levitas tenían aquí el papel de instructores en las escuelas, y esto sorprende tanto más que los niños tomaban parte en esta instrucción, cosa que no debiera jamás olvidarse. Un buen maestro no descansa hasta que los alumnos hayan comprendido lo que les quiere exponer.
El día en que Esdras hizo este gesto y lo que siguió, puede en justicia ser llamado «el día de la Biblia abierta». Esta se dirigía a la vez a la conciencia y al corazón del pueblo, y es reconfortante ver los resultados obtenidos. Todos se afligen y lloran, escuchando las palabras de la ley, pero Esdras les dice: «Día santo es a Jehová nuestro Dios; no os entristezcáis, ni lloréis» Y añade: «No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza» (v. 9-10).
¡No olvidemos jamás esta gran palabra! La humillación, por más preciosa y necesaria que sea, no nos da la fuerza. Cuando se trata de hacer frente a las dificultades, encontramos esta fuerza ocupándonos del Señor, revelado en la Palabra. Esta meditación es una fuente de indecible gozo para nuestras almas, y el gozo de Jehová es nuestra fuerza. ¿No era esto también lo que el apóstol, afligido y asediado de males, recomendaba a los filipenses, tras haber hecho él mismo esta experiencia? «¡Regocijaos en el Señor siempre!"
En otro pasaje (Is. 30:15), encontramos una segunda verdad: «En descanso y en reposo seréis salvos; en quietud y en confianza será vuestra fortaleza». ¿Cuántas veces no hemos hecho nosotros esta experiencia? Dejando al enemigo agitarse y redoblar sus ataques, el cristiano permanece en reposo, en plena conciencia de que toda actividad humana, no hará sino debilitar la obra de Dios, y con la entera certeza de que Dios puede obrar sin él.
En Nehemías, el pueblo obedeció a la Palabra que le era dirigida; cesó de llevar duelo y de llorar e hizo grandes regocijos. ¡Él había comprendido! ¡Qué esta sea también nuestra parte!
Como en Esdras 3 (y hemos indicado la razón estudiando este libro), Nehemías guarda silencio sobre el gran día de las expiaciones que tenía lugar en el décimo día del séptimo mes. Pero los cabezas de las familias, los levitas y sacerdotes, se habían reunido el segundo día del mes con Esdras, «para entender las palabras de la ley» (v. 13). Ellos, que acababan de enseñar al pueblo, se reunían para ser sí mismos enseñados por Dios. Debiera ser siempre lo mismo para los obreros del Señor: No basta con que instruyan a los otros. Ellos mismos son débiles y no conocen más que en parte; es necesario que encuentren, para su propio uso, nuevas luces en la Palabra, a fin de entenderla mejor. Es lo que vemos producirse aquí: Aprenden, buscando la instrucción en las Escrituras, algo que ellos no conocían antes: «Y hallaron escrito en la ley que Jehová había mandado por mano de Moisés, que habitasen los hijos de Israel en tabernáculos, en la fiesta solemne del mes séptimo; y que hiciesen saber, y pasar pregón por todas sus ciudades y por Jerusalén, diciendo: Salid al monte, y traed ramas de olivo, de olivo silvestre, de arrayán, de palmeras y de todo árbol frondoso, para hacer tabernáculos, como está escrito» (v. 14-15; comp. Lev. 23:33-34).
Habiendo aprendido estas cosas, las comunicaron al pueblo, que se apresuró a hacerlas. Todos sabían ahora cómo debía ser celebrada la fiesta de los tabernáculos. Los techos, los patios de las casas, los atrios del templo, las plazas de la puerta de las Aguas y de la puerta de Efraín que estaban fuera del recinto, se cubren de tabernáculos (v. 16). Esta fiesta no había sido celebrada de este modo desde los días de Josué, cuando el pueblo entró en Canaán (v. 17). La misma fiesta había sido celebrada en Esdras 3, pero no según los detalles de la ordenanza. Entonces esta significaba solamente que el país estaba abierto de nuevo al pueblo, desde que la cautividad le había impedido el acceso. En el libro de Nehemías, esta fiesta es celebrada según las prescripciones de la ley, y este hecho es el feliz resultado del ardiente celo de todos por recibir la instrucción de la Palabra.
Podría parecer extraordinario que un pasaje tan claro y explicito hubiera pasado desapercibido hasta entonces a los sacerdotes y levitas, pero es un fenómeno que se encuentra en todos los tiempos en la historia del pueblo de Dios. Verdades mucho más importantes, como, por ejemplo, la venida del Señor, han podido estar escondidas durante dieciocho siglos, aunque el Nuevo Testamento rebosa de ellas. Para descubrir estas cosas se necesita la acción del Espíritu de Dios, ya que la más extraordinaria inteligencia humana es incapaz de discernirlas.
Encontramos, en Nehemías y en Esdras, la fiesta de los tabernáculos como una anticipación de la resurrección nacional venidera. Esta misma fiesta fue también esbozada con los ramos y las palmas, cuando Jesús entró en Jerusalén (Mat. 21:8; Marcos 11:8 y Juan 12:12), cuando las multitudes lo reconocieron como hijo de David y rey de Israel. En Lucas 19 no encontramos ni palmas ni ramos; los discípulos bendecían sin duda al rey que venía en el nombre del Señor, pero decían: «Paz en el cielo» (v. 38) y no: “En la tierra paz” (comp. Lucas 2:14), y se ve a Jesús llorar sobre Jerusalén (v. 41). La verdadera fiesta de los tabernáculos, la fiesta definitiva, será celebrada en un tiempo futuro, según Zacarías 14:16, pero entonces habrá sido precedida del gran día de las expiaciones (Zac. 12:10-14) que no encontramos ni en Esdras, ni en Nehemías, ni en los evangelios.
En cierto modo, nosotros los cristianos, podemos celebrar la fiesta de los tabernáculos, como siendo el gozo anticipado de la gloria, una «alegría muy grande» (v. 17), o como dice el apóstol Pedro: Un «gozo inefable y glorioso» (1 Pe. 1:8).
Desde el primer día, hasta el último de la fiesta (v. 18), la palabra de Dios fue leída al pueblo; solo ella era capaz de mantener el gozo en los corazones de todos.
4.2 - Capítulo 9: Humillación, separación, confesión
La última celebración en la serie de las fiestas judías era la de los tabernáculos (Lev. 23). Ahora bien, el capítulo que se abre ante nosotros no tiene nada que ver con las ordenanzas levíticas. No fue sino el día veinticuatro –es decir, después del gran día de la fiesta de los tabernáculos, que acababa el día veintitrés– en que los hijos de Israel se reunieron en la aflicción y la humillación (v. 1). Este acto no tenía nada que ver con el gran día de las expiaciones, que debía haber tenido lugar el décimo día del mes, y que Esdras y Nehemías omiten con buena razón como ya hemos visto.
Este capítulo 9 es como un complemento del 10 de Esdras, cuando el pueblo se había separado de las alianzas contraídas por matrimonio con las naciones, alianzas que hacían a la familia de Israel solidaria con los enemigos de Dios y de su pueblo. Pero la purificación realizada bajo Esdras no bastaba. El pueblo tenía que juzgar un mal más sutil; y si este mal no era confesado, los librados recaerían necesariamente en las alianzas profanas que acababan de abandonar. Queremos hablar de la mezcla que ellos habían favorecido dejando que las naciones tomaran parte en la vida del pueblo. Para ser realmente liberado de esta mezcla con el mundo, era necesario algo más que separarse de tal o cual pecado escandaloso, como de las alianzas profanas de otros tiempos; era necesario un juicio verdadero del estado del corazón que había producido tales circunstancias. Y es a este juicio que asistimos en el capítulo 9.
Estos hechos son profundamente instructivos para nosotros, los cristianos. Tenemos que juzgar no solamente tal o cual falta cometida, sino también la mundanalidad, a la cual hemos dado cabida entre nosotros, y que es la causa de nuestras faltas. Nos es necesaria una verdadera separación de con el mundo, porque solo ella nos preservará de pecados groseros, que son la triste consecuencia de esta mezcla.
Para que el pueblo pudiera efectuar esta separación, eran necesarias la humillación y la confesión. ¡Cuán difícil es encontrar en nuestros días estas cosas entre los creyentes o en las asambleas que han pecado! Cuando hace falta juzgar un mal evidente, se consentirá fácilmente a humillarse en común, siempre que este acto no obligue a cada uno a confesar sus pecados individualmente. Se aceptarán todos los compromisos, antes que esto. ¡Qué cierto es que el pueblo de Dios es un pueblo de dura cerviz que no sabe doblegarse ante Él!
En este capítulo, no es así: El pueblo se humilla verdaderamente y todos ayunan, vestidos de cilicio y tierra sobre sus cabezas (v. 1). Es el duelo, la aflicción, el arrepentimiento. Pero su humillación no se muestra solamente por estos signos exteriores, sino que se traduce por sus hechos: La descendencia de Israel se apartó «de todos los extranjeros» (v. 2).
¿Dónde habían encontrado la fuerza para hacerlo? En el mismo manantial donde habían bebido antes. En la fiesta de los tabernáculos, el pueblo había realizado que el gozo de Jehová era su fuerza. Con la fuerza adquirida, podía humillarse, separarse del mal sin demora y confesar su estado. La verdadera humillación, la verdadera confesión no sufre retrasos; el hecho acompaña las palabras. «Y ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros; y estando en pie, confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres» (v. 2).
Encontramos todavía otro poderoso agente de bendición en el versículo 3: «Y puestos de pie en su lugar, leyeron el libro de la ley de Jehová, su Dios la cuarta parte del día, y la cuarta parte confesaron sus pecados y adoraron a Jehová su Dios». Sin la Palabra, ninguna confesión puede ser completa, porque no es sino por ella que aprendemos a conocer a Dios, las cosas que son incompatibles con su carácter y lo que nosotros mismos hemos sido. Vemos por otro lado que la confesión del pueblo fue en proporción directa a lo que la Palabra les revelaba: Un cuarto de día para la lectura de la ley y un cuarto de día, para la confesión. En el libro de la ley (8:3, 12) fue donde aprendieron a conocer la fuente de su fuerza y en este mismo libro aprendieron a juzgar su estado para confesarlo sin restricción.
Los levitas desempeñan un precioso papel en todo esto. Habían enseñado al pueblo (8:8), y habiendo luego cumplido fielmente su servicio, llegaron a entender los detalles de la ley (8:13), entrando así en un conocimiento más exacto de las cosas ya reveladas; entonces los vemos levantarse sobre la grada y «clamaron en voz alta a Jehová su Dios» (v. 4). Su fidelidad y su comunión con Dios los califica para ser, ante el público, la boca de la asamblea, cuando se trata de reconocer su pecado.
Esta confesión que llena el capítulo 9, del versículo 5 al 38, es del todo extraordinaria. Los levitas empiezan por bendecir. No es posible situarse realmente ante el Señor, como perteneciéndole, sin reconocer el carácter de Dios paciente y misericordioso a quien se ha deshonrado. «Pero en ti hay perdón, para que seas reverenciado» (Sal. 130:4). Tal fue también el sentimiento de David cuando dijo: «Contra ti, contra ti solo he pecado» (Sal. 51:4).
Las bendiciones dirigidas a Dios consisten en esto: En los versículos 5 al 7, el pueblo bendice al Dios creador y conservador de todas las cosas, Jehová. En los versículos 7 y 8 le reconoce como el Dios de las promesas, que llamó y escogió a Abraham. En los versículos 9 al 11 le celebra como el Dios redentor y vencedor del enemigo, el que ha sacado a su pueblo fuera de Egipto.
En los versículos 12 al 15 se hace mención de su responsabilidad. Dios les había dado la ley, a la que debían obedecer, después de que les condujo por su gracia hasta el pie del Sinaí; pero aun después del Sinaí (v. 15) había desplegado sus recursos, para alimentarlos en el desierto, invitándoles a entrar en posesión de Canaán.
En los versículos 16 al 21 reconocen de qué manera habían respondido a todas estas gracias: «Mas ellos y nuestros padres fueron soberbios y endurecieron su cerviz, y no escucharon tus mandamientos. No quisieron oír, ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho con ellos; antes endurecieron su cerviz, y en su rebelión pensaron poner caudillo para volverse a su servidumbre». Por fin, coronaron su desprecio hacia Dios por el becerro de oro, haciéndole grandes ultrajes. Entonces fueron condenados, a los cuarenta años de desierto, y a pesar de todo, Dios fue para ellos un Dios de bondad, en la medida en que su santa ley le permitía manifestar este carácter (v. 17). Su rebelión había cerrado todas las vías de la gracia de Dios para con ellos; con todo (v. 21) Él veló sobre ellos.
(V. 22-27). Tomaron posesión, por pura gracia, del país de la promesa, como se ve en los últimos capítulos de los Números, y por la gran bondad divina, «se deleitaron en tu gran bondad» (v. 25). Con todo, apenas entrados en la Tierra Prometida se rebelaron, a pesar de todos los juicios anteriores, e hicieron de nuevo «grandes abominaciones» (v. 26). Entonces los entregó en mano de sus adversarios y, sin embargo, los liberó todavía en parte por medio de los jueces.
(V. 28-31). Las rebeliones se renovaron bajo la realeza. Los profetas les advertían sin éxito; con todo, Dios no los consumió (v. 31).
Al fin (v. 32-38) todos, desde los más grandes a los más pequeños, reconocieron la perfección de todas las vías de Dios para con ellos y el pueblo: «Pero tú eres justo en todo lo que ha venido sobre nosotros; porque rectamente has hecho, mas nosotros hemos hecho lo malo» (v. 33). No buscaron a justificarse, ni a librarse de las consecuencias de su pecado: «He aquí que hoy somos siervos, henos aquí, siervos en la tierra que diste a nuestros padres para que comiesen su fruto y su bien. Y se multiplica su fruto para los reyes que has puesto sobre nosotros por nuestros pecados, quienes se enseñorean sobre nuestros cuerpos, y sobre nuestros ganados, conforme a su voluntad, y estamos en gran angustia» (v. 36-37).
Así es esta confesión simple, completa, verdadera, sin excusas ni disculpas. Reconoce las faltas de todos, desde el principio; aprueba el juicio en consecuencia, pero proclama también la misericordia y la gracia inagotables de Dios, que les había conducido hasta allí.
Añadamos una observación, importante en todos los tiempos para el pueblo de Dios cuando ha pecado. Tres cosas le son necesarias: La humillación, la separación del mal y la confesión, y esto en el orden que nos es indicado al comienzo de este capítulo. La humillación, sin separación y sin confesión es un acto sin valor. La separación sin humillación y sin confesión, es un acto de orgullo espiritual, y no denota más que espíritu sectario. La confesión pública, y sin restricción, comprende necesariamente las otras dos cosas; siendo siempre esta la que nuestros orgullosos corazones, desesperadamente malignos, se resisten más a consentir. Si la confesión no tiene lugar, la separación falta de realidad y será seguida en breve por una recaída, tanto si se trata de individuos como de asambleas. ¡Tomemos, pues, ejemplo de este pobre pueblo humillado que clamaba en «voz alta» a Jehová, su Dios!
Se ve en el versículo 38 al pueblo, en tanto que pueblo bajo la ley, renovar su alianza: «A causa, pues, de todo esto, nosotros hacemos fiel promesa, y la escribimos, firmada por nuestros príncipes, por nuestros levitas y por nuestros sacerdotes». Sabemos que, como pueblo en la carne y bajo la ley, ellos no pudieron cumplirla. Sin embargo, podemos aprender también en esta renovación de alianza una seria lección para nosotros mismos. Tras la confesión de nuestro pecado, nuestra marcha debe recomenzar sobre una base nueva: Una separación mucho más real y efectiva del mundo que nos había atraído al mal y en medio del cual tenemos que andar en lo sucesivo como extranjeros que buscan otra patria.
4.3 - Capítulo 10: Renovación de la alianza
Tras la confesión, encontramos, tal como acabamos de ver, la renovación de la alianza al igual que tuvo lugar bajo el reinado de Josías (2 Reyes 23:3). Esta alianza estaba basada sobre la ley; por lo que fue tan rápidamente violada como la del Sinaí, y lo mismo que cualquier otra en idénticas condiciones. Pero estas alianzas son para el hombre una ocasión de experimentar a fondo lo que es la carne, y es por esto que la ley, como obligación, es necesaria.
Nosotros no podemos aplicarnos este capítulo de la misma manera, pues nuestras relaciones con Dios están basadas en la gracia; sin embargo, en él podemos ver la renovación de las relaciones de comunión con Dios, cuando nuestra infidelidad ha provocado un eclipse. Además, aquí vemos un hecho muy importante, pues, cuando la confesión de las faltas ha sido real y completa, encontramos no solo la comunión con Dios, sino también la comunión de los unos con los otros.
Los jefes del pueblo, el gobernador, los sacerdotes, los levitas, los cabezas del pueblo, sellan la alianza, en total 84 personas, que representan a más de 40.000. «Y el resto del pueblo, los sacerdotes, levitas, porteros y cantores, los sirvientes del templo, y todos los que se habían apartado de los pueblos de las tierras a la ley de Dios, con sus mujeres, sus hijos e hijas, todo el que tenía comprensión y discernimiento, se reunieron con sus hermanos y sus principales, para protestar y jurar que andarían en la ley de Dios, que fue dada por Moisés siervo de Dios, y que guardarían y cumplirían todos los mandamientos, decretos y estatutos de Jehová nuestro Señor» (v. 28-29). Encontramos pues, aquí, el resultado de una verdadera humillación, de una verdadera separación, de una verdadera confesión. Ninguna divergencia; un mismo sentimiento; todos, viejos y jóvenes, hijos e hijas, mujeres y niños, sacerdotes, cantores, levitas y sirvientes del templo «se reunieron con sus hermanos», aceptando lo que sus conductores, estos 84 hombres, habían hecho; ninguna oposición; entre este pueblo numeroso, no se ve al uno a la derecha y al otro a la izquierda; nada de bandos particulares tomando una decisión independiente, excluyendo a los otros. Las mujeres, las jovencitas tienen su puesto en este asentimiento universal. ¿No es esto instructivo? Dios permite las divergencias y las disensiones entre sus hijos cuando la confesión de las faltas no se hace, o es incompleta, sea entre los individuos, sea en las asambleas. Desde el momento en que esta confesión es real y completa, y que nadie tiene el pensamiento de justificarse o disculparse, la comunión de los unos con los otros se restablece.
La alianza encierra tres puntos:
- La repulsa de los matrimonios profanos (v. 30), como en Esdras 10.
- La santificación completa del sábado, que era el signo de la alianza. La celebración del sábado tenía el carácter de una separación absoluta de las naciones (v. 31).
- El año sabático que, probablemente, no había sido jamás estrictamente guardado desde la promulgación de la ley.
Se ve por estas prescripciones que todos se habían familiarizado con las enseñanzas positivas de la Escritura; pero no se quedan ahí. En los versículos 32 al 34, ellos mismos se imponen mandamientos, que confirman una verdadera comprensión de los pensamientos de Dios. No tenían textos formales para obrar, pero estaba «escrito en la ley» que los sacrificios debían ser ofrecidos; esto bastaba para que cada uno cumpliera con ellos de acuerdo con sus medios. De igual forma para traer madera a la casa de Dios. La ley no mandaba en ninguna parte el suministrarla, pero estaban seguros de responder a los pensamientos de Dios, participando todos en esta faena, sin la cual los sacrificios no podían ser ofrecidos.
En lo que concierne a las primicias y a los diezmos, no tenían más que conformarse a lo que estaba explícitamente «escrito en la ley». En todo esto, obraban de común acuerdo: Todo parece sencillo y fácil cuando la comunión existe entre los hermanos y, además, cuando su único motivo de acción es el servicio de la casa de su Dios (v. 39).
4.4 - Capítulo 11: Jerusalén repoblada
Ya hemos indicado que este capítulo se vincula directamente al capítulo 7. El altar, los cimientos, el templo, la muralla habían sido reconstruidos, pero «la ciudad era espaciosa y grande, pero poco pueblo dentro de ella y no había casas reedificadas» (7:4). La pregunta que se hace ahora, es: ¿había sido reconstruida la ciudad para quedar desierta y sin habitantes? ¿Para qué defenderla si nadie acudía para vivir en ella? Ahora bien, Dios había preparado a su pueblo para esta reunión, primero por su Palabra (cap. 8), después separándolo de los gentiles (cap. 9). Los fieles comprenden ahora que es necesario realizar esta concentración y no solamente proclamarla como principio. Jerusalén debe ser repoblada, al menos por uno de cada diez de los judíos (v. 1). Esta concentración en la ciudad santa, exigía mucho olvido de sí mismo y abnegación. La herencia, la cual el israelita piadoso estimaba como muy importante, debía abandonarla, abandonar a sus parientes, su viña y su higuera, exiliarse voluntariamente de las cosas que tenía razón de querer conservar, porque eran don de Dios, –y esto sin otro propósito que repoblar Jerusalén; pero estaba animado por el elevadísimo motivo de este renunciamiento. Había comprendido que Sion era «la ciudad santa» (v. 1 y 18), la ciudad de la libre elección de Dios, ciudad que Él amaba más que todas las mansiones de Jacob, y este motivo bastaba para quererla más que su propia morada.
Sin embargo, Jerusalén estaba reducida, abatida, sin casas edificadas, y su propio estado testificaba que no era lo que Dios deseaba que fuese (véase Sal. 27:13; 87:5-7; Is. 33:20 y cap. 60). Pero, en este tiempo de ruinas, aun antes de que la muralla fuese reconstruida, Zacarías había profetizado a este respecto: «Sin muros será habitada Jerusalén, a causa de la multitud de hombres y de ganado en medio de ella» (Zac. 2:4). Jerusalén, en medio de su ruina actual, no podía tener atractivo para el pueblo de Dios, a menos de ser considerada con los ojos de la fe, bajo el punto de vista de su gloria futura. Era necesario, para abandonar por ella todo el resto, una decisión que la fe sola puede dar y que la esperanza sola puede sostener. Esto no podía ser sino un acto de amor y de abnegación voluntarios para la ciudad del gran Rey; abnegación que no era la idea de todos y que tampoco Dios exigía de ellos. Sin embargo, el pueblo moralmente restaurado, como lo hemos visto, estaba en plena comunión con aquellos que tomaban esta responsabilidad: «Y bendijo el pueblo a todos los varones que voluntariamente se ofrecieron para morar en Jerusalén» (v. 2). Sentimientos como estos tenían la aprobación de Dios.
Estos hechos ¿no nos hablan del deber y de la misión de los redimidos en el día de hoy? Como la Jerusalén de Nehemías, el testimonio de la Iglesia actual está en ruinas. No obstante, los principios sobre los que está edificada, el altar: La cruz de Cristo; el fundamento: Un Cristo resucitado; el templo: La habitación de Cristo en medio de los suyos; el muro: La santidad que conviene a tal mansión, todo esto ha sido puesto en evidencia por la Palabra. Se trata ahora, para los fieles, de abandonar sus moradas para venir a ocupar esta ciudad desolada, con un corazón amante que comporta los sentimientos del corazón de Dios por ella. Solo la fe puede producir esta abnegación.
¿Podría decirse que el pueblo de Dios bendice hoy a aquellos que se ofrecen voluntariamente para esta labor? ¿No es cierto que más bien los combate y desprecia? Pero a ellos les debe bastar la sola aprobación del Señor. Son inscritos de la misma manera que aquellos que subieron al comienzo con Zorobabel (v. 3-19); y tenemos motivos para suponer que sus nombres fueron añadidos a los de la lista primitiva. Consideramos que, a pesar de la devastación de Jerusalén, coda uno de aquellos que viene para habitarla encuentra allí un lugar disponible. Aquí tenemos a aquellos que «hacían la obra de la casa» (v. 12), los que son «capataces de la obra exterior de la casa de Dios» (v. 16), aquel que entonaba o «empezaba las alabanzas y acción de gracias al tiempo de la oración» (v. 17 ), aquellos «guardas en las puertas» (v. 19), los cantores (v. 22). En una palabra, coda uno de ellos cumplía su trabajo como si todo estuviera en orden, y por su parte, Dios lo tenía en cuenta. Todo esto tiene lugar, sin duda, en un tiempo de miseria y de ruina, pero ¿es poca cosa a los ojos de Dios que se reconozca el orden por él instituido, y que se practique este orden, a pesar de la ruina, en vista de un tiempo de perfección futura? ¡Este pobre remanente de Jerusalén tiene la noble y preciosa misión de unir en los días de humillación y de oprobio, los tiempos de la gloria pasada de Salomón, con aquellos de la gloria futura del Mesías!
Los versículos 25 al 36 enumeran las ciudades de Judá y de Benjamín habitadas por aquellos que vinieron de Babilonia. Allí, el orden tampoco es perfecto; Judá se sale un poco de sus límites, hacia Beerseba. Pero estas imperfecciones están acompañadas del verdadero deseo que cada uno tiene de ocupar el lugar que Dios le ha asignado. Así los sirvientes viven en Ofel, en una parte de la ciudad de David que se encontraba fuera del muro nuevo, pero cerca del templo, al que entraban por la puerta de las Aguas.
4.5 - Capítulo 12: La dedicación del muro
Este capítulo comienza por la recapitulación de los sacerdotes y de los levitas que subieron con Zorobabel. En los versículos 10-11, encontramos la enumeración de los sumos sacerdotes, comenzando por Jesúa del libro de Esdras. Joiacim, su hijo, le había sucedido. Eliasib, hijo de Joiacim, que ejercía el sacerdocio en tiempos de Nehemías, es el último sumo sacerdote que el Antiguo Testamento nos presenta en el ejercicio de sus funciones. El capítulo 13 nos describirá a este hombre con los modales que hacen de él objeto de reprobación. Joiada sucedió a Eliasib, su padre, que según 13:6-7, era todavía sacerdote después del año 443 A.C.; ningún detalle más se nos da sobre él. Jonatán o Johanán (v. 11, 23) hijo de Joiada y nieto de Eliasib, es llamado tanto en el versículo 23, como en Esdras 10:6, hijo de Eliasib, según la costumbre tan frecuente entre los judíos. Vivía sin ejercer el sacerdocio, cuando Esdras llegó a Jerusalén. Jadúa es el último sumo sacerdote citado en el Antiguo Testamento. Ejercía sus funciones bajo el reino de Darío, el persa (A.C. 336-330) y, si damos crédito a la historia, era todavía sumo sacerdote en la época de la invasión de la Palestina por Alejandro Magno. Como ocurre frecuentemente en los libros históricos y proféticos, este pasaje, inspirado como todo el resto, ha sido añadido más tarde al libro de Nehemías, para completar la información dada por el escritor sagrado.
En los versículos 27 al 43, encontramos la dedicación del muro. Fiestas similares tuvieron lugar en varias ocasiones en la historia de Israel:
- Cuando David trajo el arca de la casa de Obed-edom (2 Sam. 6:12).
- Cuando dedicaron el templo de Salomón (1 Reyes 8:12-66).
- Cuando los fundamentos del templo fueron puestos (Esd. 3:10-13).
- Cuando dedicaron la casa (Esd. 6:16-18).
- Y, para terminar, en nuestro pasaje.
Estas fiestas que, salvo una excepción, no expresaban sino el gozo, eran espontáneas y no formaban parte de las ordenanzas de la ley. El gozo que allí se manifestaba, estaba siempre en relación con la casa de Dios. Al respecto, podemos sacar la consoladora conclusión, de que el sentimiento de decadencia no debe en ninguna manera debilitar nuestro gozo, porque las bendiciones que el Señor derrama hoy día sobre su Asamblea tienen tanto valor como en los tiempos más prósperos de la historia de la Iglesia. «Regocijaos siempre» se nos dice, «en el Señor» y esto en días en los que la ruina se acentúa más y más.
Cuando dedicaron el muro, los levitas cuyo carácter, en estos libros, rozó a veces la indiferencia, parecen de nuevo poco dispuestos a colaborar. «Para la dedicación del muro de Jerusalén, buscaron a los levitas de todos sus lugares» (v. 27). Los cantores se reunieron voluntariamente para esta gran fiesta. En previsión, según parece, de su servicio en la casa de Dios, «se habían edificado aldeas alrededor de Jerusalén» (v. 29).
Antes de la fiesta era necesario que los levitas y los sacerdotes se purificasen, rasgo bien característico del régimen de la ley en contraste con el de la gracia (Hebr. 7:27); sin esto, no podían purificar al pueblo, las puertas y la muralla. La fiesta en sí y el cortejo, conducían a la casa de Dios. La santificación de Jerusalén y del pueblo no tenía otro propósito que el de glorificar a Aquel que quería poner allí su domicilio.
(V. 31-37). Nehemías colocó los dos coros sobre la muralla, a la puerta del Muladar. De allí, el primer coro subía la muralla al oriente, llegando por «las gradas de la ciudad de David» a la puerta de las Aguas, que cerraba el recinto del templo al mediodía. En esta parte del cortejo, que era la más importante, Nehemías da el primer lugar a «Esdras el escriba» (v. 36). Este último iba a la cabeza; es conmovedor ver en este libro a Nehemías que se eclipsa y anonada ante una autoridad espiritual superior a la suya. Distinguiendo a Esdras, Nehemías da de hecho toda su autoridad a la palabra de Dios, de quien Esdras era el representante. En cuanto a él, el gobernador, que en realidad tenía el derecho de ocupar el primer lugar en el segundo coro, toma la última: «El segundo coro iba del lado opuesto, y yo en pos de él» (v. 38). Este coro se paró ante la «puerta de la Cárcel», al norte del templo. Los dos cortejos se reunieron por fin en los atrios de la casa de Dios (v. 40), para ofrecer sacrificios y celebrar su nombre. «Y se regocijaron, porque Dios los había recreado con grande contentamiento; se alegraron también las mujeres y los niños; y el alborozo de Jerusalén fue oído desde lejos» (v. 43). Todo esto estaba lejos de igualar la gloria de los días de David y Salomón, pero el gozo era igualmente grande, porque era el gozo de un pueblo santo, consagrado a Dios, aprobado por él, que tenía la palabra de Dios para conducirle.
En los versículos 44 al 47 vemos los efectos de la consagración del pueblo a Dios, a pesar de la humillación en que se encontraba. Muchas cosas faltaban; «porque desde el tiempo de David y de Asaf, ya de antiguo, había un director de cantores para los cánticos y alabanzas y acción de gracias a Dios» (v. 46). Sin embargo, el orden no faltaba, ya que el pueblo recurría a lo que había sido establecido al comienzo por David y Salomón (v. 45); además, porque el celo que acompaña siempre a un gran gozo, ayuda a colmar los olvidos (v. 44, 47). Se ve aquí, aunque sea por un momento, una consecuencia del gozo común: La realización práctica del primer amor.
4.6 - Capítulo 13: La energía individual de la fe
Como hemos visto, el pueblo había mostrado en diversas circunstancias su interés y su respeto por la palabra de Dios; el principio de este capítulo nos lo muestra nuevamente atento a la lectura del libro de Moisés. En aquel día se percataron de que habían descuidado una prescripción de este libro, porque en «aquel día se leyó en el libro de Moisés, oyéndolo el pueblo, y fue hallado escrito en él que los amonitas y moabitas no debían entrar jamás en la congregación de Dios, por cuanto no salieron a recibir a los hijos de Israel con pan y agua, sino que dieron dinero a Balaam para que los maldijera; mas nuestro Dios volvió la maldición en bendición. Cuando oyeron, pues, la ley, separaron de Israel a todos los mezclados con extranjeros» (v. 1-3).
No es sorprendente que el pensamiento de separarse de Amón y de Moab no viniera espontáneamente al espíritu del pueblo. Estas dos naciones eran hermanas de Israel, según la carne, y a pesar de su detestable origen, salidas del «justo Lot», considerado como hermano de Abraham, y en un sentido, tan emparentadas con Israel como la descendencia del profano Esaú.
Los transportados ya se habían apartado de todos los extranjeros (9:2) y de los pueblos de las tierras (10:28); pero no habían tenido en cuenta, hasta este día, a este pueblo mezclado, cuya presencia les era tan familiar. Pero he aquí que la palabra de Dios, los nombra expresamente, ¡y ellos no lo habían tenido en cuenta! En efecto, Deuteronomio 23:3-6 decía: «No entrará amonita ni moabita en la congregación de Jehová, ni hasta la décima generación de ellos; no entrarán en la congregación de Jehová para siempre, por cuanto no os salieron a recibir con pan y agua al camino, cuando salisteis de Egipto, y porque alquilaron contra ti a Balaam hijo de Beor, de Petor en Mesopotamia, para maldecirte. Mas no quiso Jehová tu Dios oír a Balaam; y Jehová tu Dios te convirtió la maldición en bendición, porque Jehová tu Dios te amaba. No procurarás la paz de ellos ni su bien en todos los días para siempre».
Estas cosas habían ocurrido unos mil años antes, y es importante considerar que el tiempo transcurrido desde entonces no disminuía absolutamente en nada la culpabilidad de Amón y de Moab. La sentencia de Dios contra ellos permanecía, porque Dios no cambia y que mil años son para Él como un día. Se piensa frecuentemente que, como en las cosas humanas, hay una prescripción al respecto de un pecado cometido, hace tiempo, contra Cristo y contra el pueblo de Dios. ¿Por qué, se dice, recordar estas cosas? Hace tanto tiempo que pasaron, que nadie se acuerda de ellas. ¿Debemos nosotros tenerlas todavía en cuenta? Tales razonamientos encuentran siempre el asentimiento de lo que hay de amable en nuestra naturaleza pecadora. La idea de pasar la esponja sobre el mal nos parece muy recomendable, a primera vista; pero olvidamos que la cuestión debe ser considerada bajo el punto de vista de Dios. ¿Qué es lo que Él piensa de la injuria hacha a sí mismo y a su pueblo? El hecho es que, desde el comienzo, él había pronunciado sobre el «pueblo mezclado» una sentencia definitiva, y en este caso, Israel no tenía que mirar a lo que le parecía conveniente, sino a lo que Dios pensaba del deshonor infligido a su Nombre. El tiempo nada había cambiado del pecado de Moab y Amón, ni la obligación de separarse de ellos. En cuanto a los hijos de las naciones y a los pueblos del país, a todos aquellos que habitaban Canaán cuando la conquista, el Deuteronomio había ordenado, no solamente destruirlos enteramente, sino también no hacer alianza con ellos, no hacerles favores, y aun no juntarse con ellos por el matrimonio, a fin de que ellos no condujeran al pueblo a la idolatría (Deut. 7:1-4). Ahora bien, tal no era el caso aquí para Amón y Moab; y en cuanto a los matrimonios profanos, el pueblo ya los había condenado en Esdras 10 y se había purificado de ellos. Se trataba más bien de no considerar a estos dos pueblos como formando parte de la congregación de Jehová.
Tan pronto como el pueblo oyó las palabras referentes a Amón y Moab, separó de Israel todo el pueblo mezclado. Pero antes de esto, Eliasib, el sumo sacerdote, él mismo, había dado ejemplo de infidelidad; y su posición privilegiada, como su autoridad, hacían su infracción a la ley tanto más peligroso. Eliasib era aliado de Tobías, el amonita. Este último era tenido en gran estima por los nobles de Judá que le habían prestado juramento. Era, como lo hemos visto más de una vez, yerno de Secanías, hijo de Ara, y Johanán, su hijo, era yerno de Mesulam, hijo de Berequías, hombre de raza sacerdotal (6:18), quizá el mismo que, en Esdras 10:15, se había opuesto al rechazo de las mujeres extranjeras. Por otra parte, vemos, en el versículo 28, que un nieto de Eliasib era yerno de Sanbalat, el horonita, un moabita. Así, de los dos lados, el jefe espiritual del pueblo había violado el mandamiento de Moisés, sea por alianza política con Amón (porque no se nos ha dicho que fue aliado de Tobías por matrimonio), sea por alianza matrimonial con Moab.
La alianza con Tobías había comprometido a Eliasib a darle, no solo un lugar en la congregación de Israel, ¡sino una morada en la casa de Dios! Le había preparado la cámara de los diezmos «en la cual guardaban antes las ofrendas, el incienso, los utensilios, el diezmo del grano, del vino y del aceite, que estaba mandado dar a los levitas, a los cantores y a los porteros, y la ofrenda de los sacerdotes» (v. 5).
Si primeramente obró por ignorancia, como el pueblo, cosa inexcusable para un sumo sacerdote, Eliasib no había seguido el ejemplo de la congregación que, al escuchar la ley, había inmediatamente separado de Israel al pueblo mezclado. ¡Qué vergüenza para el jefe espiritual del pueblo! ¡Solo él se había colocado por encima de la ley de Dios, por encima de la Palabra escrita, persistiendo en este escandaloso ejemplo, y el pueblo lo había dejado hacer!
Fue necesario el retorno de Nehemías para poner fin a este sacrílego abuso. Mientras esto ocurría, Nehemías estaba con el rey de Susa, pues su permiso había terminado (v. 6; comp. 2:6). Pero a su regreso, semejante situación no se le podía escapar. Tolerada por todos, era imposible que lo fuese por Nehemías. Este hombre de Dios no admitió ninguna excusa al mal; no tuvo en cuenta la posición de aquel que la había cometido, y no lo perdonó; purificó inmediatamente la casa de Dios, las cámaras manchadas por la presencia de este amonita, y las entregó para su primitivo destino, después de haber echado fuera todos los enseres de Tobías.
Pero ¡qué consecuencias el pecado de Eliasib, de un solo hombre tan prominente, había llevado a todo lo que tenía que ver con el santuario! Los diezmos habían sido descuidados, puesto que no había lugar donde guardarlos; y como a los levitas y a los cantores les faltaban también las cosas necesarias para su subsistencia, habían huido, coda uno a su campo. Faltando los levitas, el servicio de la casa de Dios había sufrido; este único pecado había entrañado consecuencias incalculables para el centro mismo de la vida religiosa del pueblo.
A la vista de este desorden, Nehemías no vaciló, como no lo había hecho para lo de la cámara de Tobías. La casa de Dios estaba abandonada; no había por qué contemporizar. Un primer acto de energía debía ser seguido por otro. Nehemías reúne a los jefes y les hace permanecer en sus puestos (v. 11). Confía la repartición de los diezmos a hombres de entre los sacerdotes, los escribas y los levitas, es decir, de entre aquellos cuyas funciones tenían relación inmediata con la casa de Dios, y al lado de ellos a hombres «tenidos por fieles».
Había aún otras cosas que habían sido la consecuencia de la infidelidad cometida en altas esferas; al menos podemos pensar que el hecho relatado del versículo 15 al 18 debía seguir necesariamente el relajamiento respecto al culto. Ya no se observaba más el sábado. Si el pueblo había abandonado rápidamente lo que, en días más felices, empujado por el primer amor, había hecho para con los levitas (12:47), también había olvidado, cosa más grave todavía, su solemne compromiso respecto al sábado, ¡hecho en el momento de la renovación de la alianza (10:31)!
El sábado era la ordenanza esencial de la ley. Era el único mandamiento, de entre los diez, que no estaba basado sobre una cuestión moral. Era simplemente la expresión de la voluntad de Dios y de su Palabra quien había instituido este mandamiento. Servía de «signo entre Dios y los hijos de Israel, para siempre». Observarlo era una cuestión de simple obediencia, sin que se pudieran invocar razones basadas sobre la conciencia, y en esto consistía precisamente su importancia capital.
Ahora bien, ¿qué vio Nehemías? «En aquellos días vi en Judá a algunos que pisaban en lagares en el día de reposo, y que acarreaban haces, y cargaban asnos con vino, y también de uvas, de higos y toda suerte de cargo, y que traían a Jerusalén en día de reposo; y los amonesté acerca del día en que vendían las provisiones. También había en la ciudad tirios que traían pescado y toda mercadería, y vendían en día de reposo a los hijos de Judá en Jerusalén» (v. 15-16).
El cuidado de sus negocios personales, la preocupación por la ganancia, habían desviado a los judíos de este gran mandamiento, y toleraban también que los extranjeros, los tirios, hicieran lo mismo. Su bienestar, las facilidades de la vida, se acomodaban a estas transgresiones. Profanaban ellos mismos el sábado, y permitían, en su propio provecho, que lo profanaran los tirios.
Nehemías se enfrenta a los conductores y obra con ellos como lo había hecho anteriormente con el jefe de los sacerdotes. «Y reprendí a los señores de Judá y les dije: ¿Qué mala cosa es esta que vosotros hacéis, profanando así el día de reposo? ¿No hicieron así vuestros padres, y trajo nuestro Dios todo este mal sobre nosotros y sobre esta ciudad? ¿Y vosotros añadís ira sobre Israel profanando el día de reposo?» (v. 17-18). Pero no se limita a esta reprensión; cierra las puertas de Jerusalén, antes del sábado (v. 19). ¿Para qué servían, pues, las puertas, para restablecimiento de las cuales había puesto tanta perseverancia, si permanecían abiertas al mal y a la transgresión? Trata el mal sin ningún miramiento, y es así que la autoridad de Dios procede cuando nos dejamos dirigir por ella. No existen medias tintas, cuando es cuestión de respetar la Palabra.
En los versículos 23 al 28 encontramos una nueva consecuencia de la infidelidad de Eliasib. Mientras que la mayoría del pueblo se había purificado, un cierto número de entre ellos había permanecido rebelde. Los ojos del celoso siervo, a quien nada escapaba, los descubrieron rápidamente. Si el amonita y el moabita ya no eran tolerados en la congregación, ciertos individuos que encontraban apoyo en la familia de Eliasib (v. 28), no habían roto las alianzas matrimoniales con Amón y Moab. Tenían hijos mayores que no conocían la lengua hebrea y hablaban el asdodeo –porque a estas dos naciones, se había añadido otra, los filisteos, al territorio de los cuales pertenecía Asdod. Así, los tres enemigos constantes del pueblo de Dios (sin hablar de Edom) eran recibidos en las familias y allí engendraban hijos a su imagen, puesto que la alianza con el mundo no es jamás provechosa al pueblo de Dios, y no se ve aquí que los hijos de los asdodeos hubiesen aprendido a hablar el hebreo.
Nehemías se muestra sin piedad con estos hombres que, al día siguiente de una alianza solemne, podían obrar así: «Y reñí con ellos, y los maldije, y herí a algunos de ellos, y les arranqué los cabellos, y les hice jurar, diciendo: No daréis vuestras hijas a sus hijos, y no tomaréis de sus hijas para vuestros hijos, ni para vosotros mismos» (v. 25). Les mostró a lo que habían conducido estas alianzas a Salomón, el más grande de los reyes de Israel. Era precisamente, entre las moabitas y las amonitas que él había buscado mujeres, y que se había vuelto hacia sus dioses (1 Reyes 11:1-8).
¿Qué faltaba por hacer todavía? ¡Alejar al hijo de Joiada, nieto de Eliasib, lejos de él! «Acuérdate de ellos, Dios mío, contra los que contaminan el sacerdocio, y el pacto del sacerdocio y de los levitas» (v. 29).
Es así que, en este momento, el pueblo fue limpio «de todo extranjero» (v. 30).
Esta fidelidad debía tener su recompensa, y Nehemías lo sabía. Él no cumplía estas cosas para obtenerla, pero sabía que Jehová era fiel y se acordaría de su siervo. Sin duda, no tenía derecho a nada, de parte de Jehová, pero sabía que Él tiene en cuenta la fidelidad de los suyos, y que le gusta decirles, cuando el momento de la retribución ha llegado: «Bien, buen siervo y fiel; sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré; entra en el gozo de tu señor» (Mat. 25:21 y 23). Era con el mismo espíritu que Pablo podía decir: «He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día» (2 Tim. 4:7-8).
¡Qué nosotros también podamos decir, al final de nuestra carrera, como el fiel Nehemías: «¡Acuérdate de mí, Dios mío, para bien!» (v. 14, 22, 31).
El estado de purificación, relatado en este capítulo, ¿duró largo tiempo? Cuán humillante es deber reconocer que fue de corta duración. Malaquías que profetizó, sin duda, poco tiempo después de estos acontecimientos contados por Nehemías, nos muestra que, a la indiferencia del sacerdocio para con Dios, se había añadido el desprecio del matrimonio, instituido por Dios, lo que provocaba la indignación de Nehemías. Todo esto nos presenta una seria enseñanza: El mayor peligro que puede amenazar a la Asamblea de Dios en este mundo, es precisamente la tolerancia para con el «pueblo mezclado» y, de hecho, es la causa principal de la ruina del testimonio de la Iglesia. Es relativamente fácil separarse de los «hijos de los extranjeros», del mundo propiamente dicho, y el peligro de seguirles es menos grande que el de caminar con aquellos que tienen una misma profesión y, en apariencia, un mismo origen, pero sin tener la fe. Aquellos reivindican el derecho de trabajar en común en la obra de Dios, y bajo la cubierta de la profesión cristiana, seducen a los verdaderos creyentes con alianzas que parecen muy ventajosas.
¡Que el Señor nos guarde de este espíritu y nos libere de estas asociaciones! Estas provocan siempre un debilitamiento espiritual que va mucho más allá de los límites de la familia donde se han introducido, y trasciende necesariamente a la vida de la Asamblea, y atenta a la gloria de Dios y a la pureza de su casa en este mundo.
El libro de Nehemías nos enseña lo que debe ser el creyente en estos días difíciles, cuando la decadencia es irremediable, y cuando se trata de glorificar a Dios en una esfera que la ruina ha hecho diferente de lo que era al principio, pero donde, rasgo característico, la autoridad de la Palabra de Dios es reconocida y proclamada. En efecto, después de la llegada de Esdras el escriba a Jerusalén, vemos en toda ocasión la Palabra de Dios desempeñar un gran papel: es escuchada y apreciada.
En el libro de Nehemías, el pueblo recurre a esta Palabra y se somete a ella. El «como está escrito en la ley» tiene en estos libros una importancia capital. El deseo de «entender las palabras de la ley» lleva a los jefes a escucharla. El mismo pueblo pide que se les lea, y pone toda su atención en ella. Esdras y los levitas la leen delante de todos. Esdras, representante de la Palabra escrita, conduce la dedicación del muro. En el capítulo que acabamos de considerar, el pueblo conoce su deber, por medio del libro de la ley.
Las «Escrituras abiertas» son, pues, uno de los caracteres del libro de Nehemías y le son de ayuda en toda su actividad a este hombre de Dios, aunque su actividad principal no consistía en presentarlas, ya que esto correspondía más bien al oficio de Esdras. Este último podría ser llamado el hombre de la humillación, humillación que no excluye en manera alguna el firme deseo de llevar al pueblo a separarse del mal. Esdras es, por otra parte, el hombre por quien la palabra de Dios es vuelta a su lugar de honor, y este papel de las Escrituras continúa, sea por medio de él, o por la aceptación espontánea del pueblo, a través de todo el libro de Nehemías.
En lo que concierne a la persona de Nehemías, le vemos desplegar, desde el principio, una actividad incesante para la restauración y defensa de este pobre pueblo. El inmenso trabajo de la reedificación de los muros depende enteramente de su iniciativa. Pero su celo es tan ardoroso contra el mal, como para el bien. Amonesta a los nobles y a los jefes que acosan a sus hermanos, y da personalmente ejemplo de abnegación, porque el celo sin renunciamiento de sí mismo es de poco valor. Es la cabeza de aquellos que sellan la alianza, a la que se somete fielmente. Cuando la dedicación, toma el último lugar para dar el primero a Esdras. En fin, muestra una energía sin igual, cuando ve el mal introducirse en la congregación, bajo los auspicios del mismo sumo sacerdote. Echa fuera sin vacilar, sin consideración hacia Eliasib, todo lo que pertenecía a Tobías. Reprende a los jefes sobre el tratamiento a los levitas, como ya lo había hecho antes respecto a su manera de tratar a sus hermanos. Protesta por lo del sábado y riñe a los nobles de Judá; regaña a los comerciantes que, en ese día, venían trayendo sus mercancías a Jerusalén. Reconviene y maldice y aun hiere a algunos de los que, contra su juramento, no repudian a las mujeres extranjeras. Se puede decir de Nehemías, lo que fue dicho de uno más grande que él, del cual no era digno de desatar la correa de sus sandalias: «El celo de tu casa me consume» (Juan 2:17). Él también, como el Divino Maestro, sabe hacer un látigo de cuerdas, para arrojar del templo a los vendedores y a aquellos que habían profanado el sacerdocio.
Semejante celo es necesario en los tiempos en que vivimos. ¿Cuántas veces se oye decir: Soportemos el mal, no lo juzguemos y esperemos que Dios lo juzgue? ¡Palabras tan peligrosas como engañosas! ¿Qué hubiera sido de la congregación, si Nehemías se hubiera apoyado en tales principios? Tomémosle por modelo, pero ante todas las cosas, sigamos las pisadas de Cristo. La energía del Espíritu es tan necesaria como el amor y la gracia. Una no debe ceder el lugar a la otra; las dos son igualmente útiles para la prosperidad del pueblo de Dios. Estas cualidades están más bien disociadas en los libros de Esdras y Nehemías, porque generalmente los hombres de Dios muestran una u otra de estas características de manera preeminente: Por ejemplo: la energía de Pedro y la dulzura de Juan.
Solo en Cristo todas las cualidades del siervo de Dios fueron indisolublemente unidas y perfectamente equilibradas. ¡Su alma era, como se ha dicho, un teclado en el que cada tecla resonaba en el momento deseado, de manera que resultara una armonía perfecta bajo los dedos del Soberano Maestro quien obtenía acordes maravillosos y divinos!